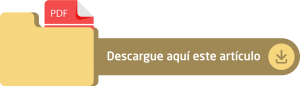Nos preguntamos a menudo cómo será la educación de los años por venir y cuáles son aquellas habilidades en que debemos formar a nuestros niños y jóvenes para que enfrenten la sociedad futura. Tales interrogantes, sin embargo, parten de supuestos que son por lo menos cuestionables: que podemos saber cómo serán las sociedades del futuro, que podemos prefijar el tipo de educación que tales sociedades requieren y, sobre todo, que podemos determinar desde ya las habilidades que esos niños y jóvenes, muchos de los cuales ni siquiera han nacido, habrán de requerir.
Es muy probable que, si hace treinta años (cuando, en Colombia, apenas empezaba la Internet y no teníamos celulares, tabletas ni redes sociales) nos hubiéramos hecho esas preguntas, las respuestas que habríamos dado resultasen totalmente erradas, pues seguramente muchas de las transformaciones que hemos vivido en estos años ni siquiera podíamos entonces imaginarlas. Si ahora lo hacemos pensando en treinta años adelante, es muy probable que nuestro desacierto sea aún mayor, pues el cambio no solo es algo permanente, sino que su ritmo se hace cada vez más vertiginoso. Claro que tampoco podríamos estar seguros de que las cosas sucedieran tal cual hoy las prevemos, pues la posibilidad de una gran catástrofe o una nueva guerra mundial, que implicarían un terrible retroceso, nunca hay que descartarla por completo.
Por desgracia –señala el historiador israelí Yuval Noah Harari en sus 21 lecciones para el siglo XXI (2018, p. 285) –, puesto que nadie sabe cómo será el mundo en 2050 (por no mencionar el de 2100), no tenemos respuesta a estas preguntas. Desde luego, los humanos nunca pudieron predecir el futuro con exactitud. Pero hoy es más difícil de lo que había sido jamás, porque una vez que la tecnología nos permita modificar cuerpos, cerebros y mentes, ya no podremos estar seguros de nada, ni siquiera de aquello que parecía fijo y eterno.
Es cierto que vivimos a una velocidad cada vez mayor, que el ritmo del cambio se incrementa día a día y que la incertidumbre con respecto al futuro es necesariamente cada vez más fuerte. Si ello es así, ¿qué sentido tiene que sigamos entendiendo la educación como una “preparación” para un futuro que nos resulta absolutamente desconocido y que, por tanto, pretendamos preparar a los niños y jóvenes de hoy y mañana sin saber exactamente para qué los preparamos?
Cuando escucho hablar a los muchos expertos, entre ellos muchos en educación, con respecto a lo que será la sociedad y la educación de los años por venir me sorprende el hecho de que solo se piensa en términos de cambios tecnológicos, nuevas habilidades que requieren los mercados económicos (entre ellos el llamado “mercado del trabajo”) o modificaciones que habrán de darse en los entornos de aprendizaje a causa del modo como paulatinamente se van modificando nuestras mentes y cuerpos al ritmo de las transformaciones de la base productiva.
Me pregunto, cuando escucho tales cosas, si es que la educación no es más que ese intento –muchas veces necesario, pero algunas veces insensato– de acomodarse a todos los cambios que se producen, sin preguntarse nunca por el valor y sentido de ellos, e incluso por si es razonable la velocidad con que se producen. ¿Debe la educación simplemente adaptarse como sea a todo lo nuevo sin nunca preguntarse por su sentido y su valor? ¿Deberían, como proponen algunos, modificarse todas las formas establecidas de enseñanza y aprendizaje y volcarnos por completo hacia lo digital? ¿Deberíamos, tal vez, abandonar lo que han sido las bases mínimas de todo el proceso educativo (la lectura, la escritura, el cálculo aritmético, etc.) para aprender exclusivamente a programar y crear con las herramientas que nos ofrecen hoy las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? ¿Deberíamos, por ejemplo, abandonar los libros y cuadernos, el tablero y el papel, para dejar que el mundo simplemente pase ante nosotros por la pantalla de un computador, una tableta o un teléfono celular?
De ninguna manera. Ello sería empobrecer la mente humana, pues sería imponerle un tipo único de mediaciones. Si atendemos a la historia de la propia tecnología, tendríamos que concluir que en muchos casos las nuevas tecnologías, a pesar de ser más eficientes, no por ello eliminaron otras menos poderosas, pero tal vez más ecológicas y mejor adaptadas a los entornos sociales en que se aplicaban. La energía atómica no eliminó a la eólica y hoy vemos resurgir en muchas partes del mundo generadores de energía inspirados en los tradicionales molinos de viento. Tampoco el surgimiento de Internet acabó con la prensa, la radio o la televisión, aunque les exigió reinventarse.
No soy, ni mucho menos, un enemigo de las nuevas tecnologías. Las aprecio y me sirvo de ellas de muchos modos distintos. Escribo ahora mismo en un computador, envío correos electrónicos a diario, me comunico por un teléfono, adoro mi tableta (que se transforma en televisor, cámara fotográfica, filmadora, libro y muchas otras cosas según sean mis necesidades) y hasta tengo redes sociales.

No pretendo, sin embargo, que en la educación el medio se convierta en fin, aunque crea que los fines siempre deben replantearse a la luz de los medios disponibles. No se trata, entonces, de rechazar las nuevas tecnologías, pero sí de reconstruir, con la ayuda de los maravillosos dispositivos que hoy tenemos a la mano, muchas de las mediaciones clásicas del aprendizaje. Sigue teniendo sentido la lectura común y reflexiva de las grandes obras científicas y literarias, pues ello nos pone en contacto con otras épocas y lugares y enriquece nuestra comprensión del mundo. Sigue teniendo sentido el cultivo de la buena escritura como uno de los modos privilegiados de cultivar un pensamiento más reflexivo, crítico, creativo y cuidadoso. Todo esto se puede hacer todavía mejor hoy porque contamos con mejores medios; sin embargo, la simple abundancia de medios no es garantía alguna de que estemos desarrollando una mejor educación. También en educación resulta ser cierto aquello de que la abundancia de medios va muchas veces acompañada de la carencia de fines.
No se debe concebir, insisto, la educación como una especie de “preparación para el futuro”, pues no sabemos ni cómo será el futuro ni, por supuesto, cómo deberíamos prepararnos para él. Ahora bien, ello no quiere decir que debamos mantener una actitud pasiva ante los grandes cambios que a diario experimentamos. Lo que creo, más bien, es que la educación del futuro tendríamos que pensarla a la luz de dos premisas enteramente nuevas: (1) la incertidumbre y (2) la búsqueda permanente de sentido en el presente.
Si no sabemos cómo será el futuro, no deberíamos intentar adivinarlo (aunque no está mal que podamos hacer algunas proyecciones y augurios), sino asumir esto como un supuesto fundamental: el futuro solo se nos va revelando a cada instante y no podemos tener mayor certeza de él que esta certeza inmediata. Se trata, en ese caso, de que aprendamos a vivir en la incertidumbre. No es una mala idea. Siempre hemos querido vivir de certezas absolutas, que le pedimos unas veces a la religión o la ciencia, y otras a la política o a ciertas visiones filosóficas del mundo. ¿Por qué no intentar vivir sin tantas certezas? Tal vez ello nos haga más curiosos y menos dogmáticos, más sensibles a las necesidades de los otros y más reflexivos con respecto a nuestros propios interrogantes. Si así fuera, la educación se centraría menos en el conocimiento y pondría más atención en formar nuestra capacidad de juicio, tan esencial a la hora de tomar decisiones vitales y de emprender grandes retos.
El que se atreve a vivir sin grandes certezas se compromete a una permanente búsqueda de sentido para todo lo que hace, siente, piensa o dice. Ello le implica hacerse permanentes preguntas por todo, desatar su curiosidad y, sobre todo, su capacidad crítica, creativa y reflexiva. El conocimiento no es un ideal absoluto; él mismo solo es una herramienta poderosa para la búsqueda del sentido. ¿Acaso no son los niños y jóvenes personas que buscan sentido? ¿Acaso no tenemos preguntas vitales que no pueden resolverse por el simple recurso al conocimiento? ¿Acaso no están los educandos siempre preguntándose por el sentido de lo que aprenden? ¿Por qué hay tan poco espacio en las instituciones educativas para las preguntas por el sentido? ¿No podría ser ello, acaso, una de las causas para que abunden en ellas el bullying, el suicidio y la depresión?

A menudo me pregunto qué es lo que tiene sentido aprender, y qué es lo que tiene sentido que nos enseñen en nuestras escuelas colegios y universidades. ¿Información? ¿Conocimientos? Claro que sí, pero hoy en día ello es lo menos importante, dado que está a un clic de distancia, pues podemos consultar fácilmente lo que no sabemos en nuestros dispositivos digitales. ¿Habilidades muy específicas como el manejo de ciertos programas computacionales o ciertas formas de cálculo aplicables al mundo económico y financiero? Por supuesto, siempre serán necesarias, pero muchas de tales habilidades se aprenden mejor cuando están vinculadas al mundo del trabajo y, sobre todo, son tan específicas que rápidamente se vuelven obsoletas en la medida en que se renuevan las herramientas tecnológicas.
Sin duda, el aprendizaje realmente significativo debe poner el énfasis en todas aquellas capacidades que son efectivamente duraderas y que tienen un impacto real sobre nuestra capacidad de aprender y resignificar nuestra experiencia. Entre ellas están, además de las habilidades más básicas del hablante de una lengua (escuchar, hablar, leer, escribir), todas aquellas que potencian nuestra inteligencia: las que nos permiten mejorar nuestra capacidad de razonamiento, nuestra posibilidad de indagar por el modo como suceden las cosas en el mundo, las que nos hacen posible interpretar lo que nos ocurre y otorgarle un sentido a lo que hacemos, y también todas aquellas que nos permiten sintetizar lo aprendido al reducirlo a la unidad del concepto. Todas estas habilidades fundamentales (de razonamiento, indagación, interpretación y formación de conceptos) no solo permiten una apropiación crítica y reflexiva del conocimiento, sino que son las herramientas más poderosas en la búsqueda del sentido.
Hay una palabra que ha desaparecido misteriosamente del lenguaje educativo de nuestros tiempos y que considero fundamental rescatar: sabiduría. Hoy todos enfatizan la importancia del manejo de la información en un mundo rebosante de ella. Algunos insisten en la necesidad del conocimiento y de la ciencia, que modela de tantos modos distintos nuestra vida. Pocos enfatizan, sin embargo, la necesidad que tenemos de afinar nuestra capacidad de juicio intelectual, ético y estético, que resulta lo más primordial a la hora de enfrentar las dificultades que a diario se nos presentan. La sabiduría no es otra cosa en principio que la unidad más plena del conocimiento con la capacidad de juicio. La persona sabia se apoya en sus conocimientos para elaborar buenos argumentos y para hacer los mejores juicios sobre todo lo que le pasa, sobre las cosas que aprende, sobre los retos vitales que debe enfrentar y superar haciendo uso de toda su capacidad de comprensión, interpretación y juicio ponderado, equitativo y justo.
¿Desde cuándo y por qué, me pregunto, la sabiduría dejó de ser un ideal educativo? No podemos aspirar a saberlo todo, no podemos predecir lo que ocurrirá en el futuro, no tenemos nunca la información completa o el conocimiento pleno de todas las cosas. Debemos más de una vez en nuestras vidas actuar con incertidumbre, y es entonces cuando nuestra capacidad de juzgar bien, de juzgar de forma sabia las situaciones que vivimos, debe venir en nuestro auxilio.
¿Acaso nuestra actual educación nos aporta algo para ello? ¿De qué forma? Lo importante no es saber cómo será el futuro, saber lo que pasará en los tiempos por venir, sino cultivar un espíritu sereno y reflexivo que nos permita enfrentar con sabiduría lo que haya de venir. Vivimos hoy a tal velocidad que nos resulta imposible afrontar los retos que nos vienen, porque son tan urgentes que nos desbordan. ¿Dónde encontraremos la educación que nos permita cultivar esa serenidad que es signo por excelencia de la auténtica sabiduría? RM