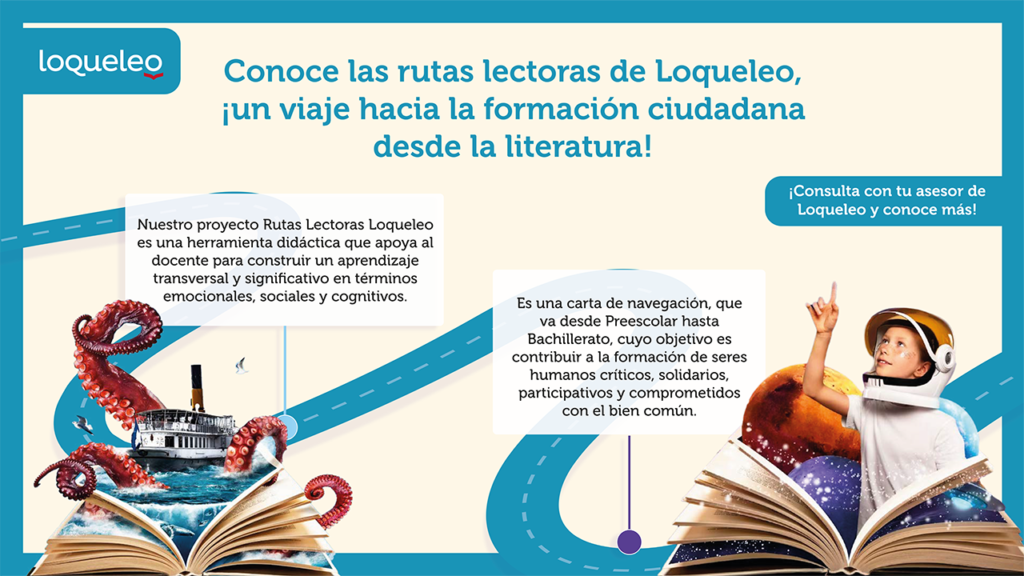No son tiempos fáciles para la educación, especialmente, si la entendemos desde una perspectiva global. La globalización ha hibridado culturas, ha debilitado los límites y ha ensanchado los procesos tencionales, de tal manera que, cada vez es más complicado fijar y reposar la mirada.
Esto implica que, cada vez sea mayor la dificultad a la hora de edificar una personalidad estable y equilibrada, especialmente, para las personas jóvenes. Mis últimos trabajos han pivotado en torno a esta problemática, relacionada con los nuevos factores de configuración identitaria. Considero que, el siguiente extracto de mi libro Filosofía ante el desánimo: Pensamiento crítico para construir una personalidad sólida (2021), puede servir para situar el foco del análisis en algunas de las problemáticas que, llaman a la reflexión, desde el ámbito de la educación. Espero que, sea de su interés:
1. Conservar los rituales
Una extraña y opresiva sensación invade los tiempos actuales: la sensación de estar incompletos. Experimentamos la vida como una carencia, acompañados de la molesta idea de que, siempre nos falta algo y que, aquello, no es una cuestión material. Andamos llenando y rellenando los días como buenamente podemos, sumidos en un estado de ansiedad que, se agranda por momentos. El sistema lo sabe y no cesa de animarnos.
Apenas nos conocemos. Tenemos escaso control sobre nosotros y nuestra voluntad es, cada día, más frágil. Hemos asumido lo que, Richard Sennett denomina la “condena moral de la impersonalidad”; es decir, nos obsesionamos por distinguirnos, por mostrar una personalidad singular, diferente y única. El filósofo Gilles Lipovetsky adjetiva nuestra época como “el reino de la personalidad”, donde el yo presenta un deseo irrefrenable de revelar su ser verdadero y su autenticidad. No basta con conocerse a uno mismo, también hay que, mostrarlo; nos vemos forzados a exhibir nuestro mundo, narrar nuestros logros, contar nuestros anhelos, publicar nuestros sentimientos, hacer gala de nuestras opiniones, exponer nuestras creaciones, subir nuestras fotografías, compartir nuestras reflexiones… Todo está orientado a huir de lo impersonal, lo cual, se percibe como sustracción y negatividad.
El problema aparece cuando nuestra personalidad –esa suma de temperamento genético y carácter educacional–, siente la presión de asumir una identidad exitosa que, por lo general, está muy alejada de la realidad. A partir de ese momento, ponemos todo nuestro empeño, atención, dedicación e ilusión en fusionarnos con aquella identidad y en someternos a un proceso contra-natura que, nos termina pasando factura.

Las consecuencias son múltiples, destacando la del declive del hombre público. La tiranía de la personalidad implica que, dejemos de mirar al otro y, por ende, de percibir el espacio externo como un lugar de sociabilidad. Si nuestra energía, se focaliza en la esfera de lo privado, el área de lo público se desinfla. Hubo un tiempo en el que, la convivencia y la separación de estos dos espacios, era natural. Pensadores, como Georg Simmel, postulaban la necesidad de “preservar el secreto de la intimidad”, como un valor sociológico.
Hoy día, experimentamos la “ideología de la personalidad”, la cual, se manifiesta en forma de bulimia emocional pues, acumulamos y acumulamos experiencias, para vomitarlas ipso facto en las redes sociales, sin darle tiempo a nuestro organismo de extraer los nutrientes, si se me permite la analogía.
2. La familiaridad del mundo
Antes de que, las redes sociales nos diesen la posibilidad de que, nuestro avatar fuese un altavoz para comunicarnos con la aldea global, salíamos al mundo con la intención de conocerlo. La realidad era un lugar extenso y atractivo donde el yo se descubría, a la vez que, se dejaba sorprender. Antes de la hiperconexión y de Internet, la identidad de cada persona estaba condicionada por sus contextos y circunstancias. El foco de atención y de lo importante, no se centraba en el ego, sino que, se situaba al exterior de la propia identidad. Y aunque se intuía la inmensidad del mundo, esta no se había digitalizado. Abrir la puerta y salir de casa, era un ejercicio de asombro constante, el inicio de una aventura que, iba edificando nuestra personalidad y configurando nuestra identidad a cada paso que dábamos.
Pero, cuando la omnipantalla se apodera de nuestras vidas, todo parece estar bajo control: la realidad es googleable y tenemos la sensación de que, el mundo es cercano, familiar y cognoscible. Lo anterior, implica que, el “factor asombro” disminuye y la atención hacia lo externo se distiende. Empezamos a sentir que, no hay exceso de mundo, sino “deber de mundo”. Acudimos a los sitios que, vemos fotografiados en las redes sociales y cuya repetición se nos convierte en una misión que, hay que cumplir, una especie de deber que nos auto-imponemos. Cuando tenemos oportunidad, pre-diseñamos el trayecto desde casa: los restaurantes reservados, los tickets comprados, las guías leídas, hemos visto en 3D el alojamiento donde estaremos, hemos dispuesto los recorridos por donde iremos, concertado los guías, leído todas las opiniones… de manera que, apenas dejamos espacio para el asombro. Estamos enlazados con esa realidad, incluso antes de salir del hogar y, cuando realizamos el viaje, percibimos una familiaridad forjada mucho antes de coger las maletas. Hacemos recorridos, pero, no viajamos. Como justificó Baudrillard, somos víctimas de una ausencia de destino, de una carencia de ilusión –yo diría, de asombro– y de un exceso de realidad.
En muchas ocasiones, experimentamos el ciberviaje como un preparativo detallado que, nos apacigua la ansiedad previa a la marcha. Y una vez que, arrancamos el coche, el objetivo ya no pasa por salir a conocer el mundo, sino por reafirmar ese pre-conocimiento que hemos elaborado desde la pantalla del smartphone, la tableta y la computadora… Cuando emprendemos el viaje lo que, en realidad hacemos, es un ejercicio de reconocimiento. Pero, esta vez acompañados del avatar. Realizamos el trayecto con un extra de presión, pues aparte de nosotros, debemos tener en cuenta a nuestro yo virtual. El nuevo avatar, la imagen que nos hemos creado para Internet, es una manifestación de ese exceso de identidad al que, le interesa la realidad siempre que, esta pueda ponerse a su servicio. Aquello que, no sea exportable que, no tenga facultad de exhibirse o de fotografiarse, carece de interés. No podemos olvidar que, en la hipermodernidad, toda configuración de una identidad exitosa, lleva consigo la figura de un avatar ideal.
El nuevo avatar, la imagen que nos hemos creado para internet, es una manifestación de ese exceso de identidad al que, le interesa la realidad siempre que, esta pueda ponerse a su servicio
Antes, al viajar, uno disponía su personalidad en “modo abierto”, de cara a contagiarse. La identidad se situaba al servicio de lo exterior y los viajes podían suponer una iluminación. Pero, con las nuevas personalidades, la identidad permanece más hermética, procurando que, sea el exterior el que se someta a la naturaleza de cada cual. Ya no nos interesa la realidad a secas, ahora pretendemos que, exista una “realidad para mí y para mi avatar”; es decir, una realidad al servicio de una identidad excesiva orientada a una constante reafirmación que, nos impide fluir y nos cercena toda posibilidad de descubrimiento.
3. Rito y extranjero
Antes de que, la hipermodernidad, sumida en plena tecnoglobalización, atropellase nuestras vidas, existía un dilatado sentido de lo extraño, de lo raro, de lo insólito… acrecentado por un modo de ser asentado en las circunstancias que, habían envuelto nuestra vida. Cargábamos con el lastre del lugar en el cual nacíamos y crecíamos: el barrio, el colegio, la clase social… Era un peso que, se terminaba incorporando y que, nos acompañaba allá a donde fuésemos. Cuando salíamos del nido, ya habíamos asimilado una serie de rituales de conexión con ese origen que, nos solían acompañar durante gran parte de nuestra vida.
Este nexo con las raíces, se presentaba como un hecho necesario: cartas semanales a la amada, postales, llamadas de teléfono todas las noches a la misma hora para hablar con la familia, temas rutinarios… Nos resistíamos a perder esa legua de terreno que, nos unía a la tierra en donde se conformó nuestra identidad. Era una conexión preñada de los contextos en los que, nos habíamos criado y que, implicaba el establecimiento de unas liturgias, enfocadas en mantener un vínculo con los demás, a manera de protocolos que, implicaban al otro. Eran ritos que, consolidaban nuestra cotidianeidad y que, según el filósofo coreano ByungChul Han, transmitían y representaban aquellos valores que, mantenían cohesionada una comunidad.
Desde esta perspectiva, el rito se configuraba como un modelo muy particular de disponer nuestras comunidades; de ahí su significado: “aquello que está conforme al orden”. El contacto con los orígenes, solía tener un halo tradicional entre el deber y la celebración y se constituía como una formalidad que, nos ayudaba a seguir con paso sólido y que, implicaba una liturgia de horarios, de estilos y de ánimo que, favorecían el mantenimiento de las señas de identidad.

Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones se han acostumbrado a viajar desde temprana edad, a estudiar fuera de casa, a compartir piso en cuanto su situación económica se lo permita, a ir de “Erasmus a otros países” y a concebir al mundo a través de una pantalla. Esto implica que, el extranjero les es familiar que, lo extraño se percibe menos ajeno y más atractivo y que, la búsqueda de una identidad exitosa, ya no se circunscribe al terreno de lo próximo. Si a eso le agregamos que, los nuevos dispositivos electrónicos nos permiten conectarnos en cualquier momento y desde cualquier sitio, la sensación de ruptura con el nido, apenas si existe.
Cada vez, estamos menos necesitados de volver a conectar con el lugar de origen, si bien, el sentimiento de nostalgia aparece por momentos. Hemos abandonado el ritual y destensado el hilo de la identidad que, nos mantenía unidos a nuestros hogares. La tensión de ese hilo, avivaba la resistencia hacia lo extraño, hacia todo aquello que, no éramos nosotros. Esa tensión nos provocaba que, al salir de nuestra zona de confort, todo nos resultase raro, chocante e insólito. Debíamos vencer esa rigidez para ir alejándonos del núcleo de la identidad. Con cada paso que, dábamos hacia delante, el ovillo se desenredaba una vuelta y volvíamos a recuperar su tirantez gracias a los rituales que, nos mantenían unidos al “campo base”.
Salir de casa, “echarse novia o novio”, tener un hijo, irse a trabajar a la capital, abandonar el hogar y viajar al extranjero, eran actos que, tenían un peso significativo en la vida de las personas, gracias a esa conexión rígida que, iba configurando la vida. Lo que no impedía que, las personas se lanzasen al mundo. Cuando era necesario, el sujeto se adentraba en el exterior experimentando el verdadero sentido de aventura. La aventura era entendida como los hechos inciertos que, estaban por venir y cuya incertidumbre, se calmaba por medio de los rituales que, repetíamos allá donde estuviésemos.
Hemos abandonado el ritual y destensado el hilo de la identidad que, nos mantenía unidos a nuestros hogares
Pero, ¿qué mantiene a ese hilo en tensión en la sociedad hipermoderna? Nuestros jóvenes –y no tan jóvenes–, han crecido percibiendo que, hay tanto hilo en su madeja que, vayan a donde vayan y hagan lo que hagan, este apenas se tensa. Como dice el refrán popular: “hay cuerda para rato”. Los rituales de ligazón con el origen, se suprimen por las rutinas de conexión con el ego. La globalización les ha facilitado que, allá donde estén, puedan comer la misma comida, beber la misma bebida, comprarse la misma ropa y realizar los mismos pasatiempos… La trabazón con el “campo base” del hogar, ya no se circunscribe ni al espacio ni al tiempo. Se puede realizar con el ordenador desde el patio de la biblioteca, con el smartphone desde la Torre Eiffel o con el smartwatch desde las ruinas de Pompeya. No están necesitados de mantener aquellas costumbres que, ordenaban o configuraban el mundo. Ahora todo es mucho más impulsivo. Este envite, apenas tensa el hilo por unos minutos –los que dura el contacto con el hogar– pero, no tiene nada que ver, con el ritual.
Un ritual, implica una presencia constante de la hebra a lo largo del día. Desde que, te despiertas sabes que, todos los días a las 21.00 horas tienes que, llamar a tu marido, a tu mujer, a tu madre, a tu hermano o a tu novia; que, cada vez que sales de viaje, debes traer un regalo para tus hijos; que, todos los días a las 7.00 horas, vas a darle un beso de buenos días a tu familia; o que, después de cenar, todos se sientan en el salón para compartir un rato de televisión. El individuo pre-globalizado percibía que, tenía toda la vida por delante, pero, sus raíces estaban marcadas por esas liturgias de proximidad, de tal manera que, allá donde iba, llevaba consigo sus hábitos que, le ayudaban a mantener el hilo tenso: el embutido en la maleta cuando uno salía al extranjero, la botella de aceite, la música… Tanto el recordatorio, como los rituales, fortalecían una identidad asentada, otorgaban orden y dotaban de seguridad. Las nuevas tecnologías, en cambio, promueven el impulso, la apetencia, el capricho y el instante, eliminando cualquier necesidad de tensionar el hilo… RM