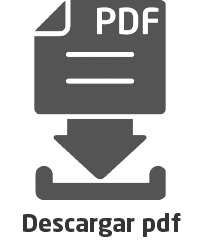Y es que lo artificial se comporta como lo natural: constituye un tejido de relaciones entre sus objetos como lo hacen las especies. A ese tejido en equilibrio, o ecosistema, le altera tanto si desaparece uno de sus elementos, como si se introduce otro nuevo. Una especie nueva en el ecosistema puede desgarrarlo, lo mismo que la llegada de una innovación hace obsoletos aparatos que hasta entonces funcionaban satisfactoriamente. A sus usuarios no les queda más remedio que desprenderse de ellos, aunque estén en buen estado, para no precipitarse también en la obsolescencia.
 Esta dinámica (desgarros y suturas del tejido) del ecosistema natural y también del artificial se ha intensificado en este último de manera extrema y perturbadora en el tiempo que estamos viviendo. La obsolescencia es galopante. Y estamos así zarandeados por la inestabilidad de todo lo que tenemos y utilizamos como si nos encontráramos en una barca en medio de la tormenta. Nada parece consistente y duradero. No encontramos nada seguro donde asirnos. ¿A qué se debe esta zozobra? La causa de esta situación es la innovación.
Esta dinámica (desgarros y suturas del tejido) del ecosistema natural y también del artificial se ha intensificado en este último de manera extrema y perturbadora en el tiempo que estamos viviendo. La obsolescencia es galopante. Y estamos así zarandeados por la inestabilidad de todo lo que tenemos y utilizamos como si nos encontráramos en una barca en medio de la tormenta. Nada parece consistente y duradero. No encontramos nada seguro donde asirnos. ¿A qué se debe esta zozobra? La causa de esta situación es la innovación.
Hemos vivido en sociedades de la renovación, es decir, en un continuo ejercicio de reparar, rehacer, recuperar, repasar, recoser… todo aquello que se desgastaba, se deterioraba, se rompía. Un esfuerzo, por tanto, en mantener lo que se poseía ya. Pero ahora estamos en la sociedad de la innovación, donde nuestro afán es inventar, es decir, introducir cosas nuevas en el ecosistema artificial. Y eso, igual que una especie que entra en el ecosistema natural, altera el equilibrio y origina desgarros imprevisibles. En este caso, esos desgarros se manifiestan a través de la obsolescencia, de manera que algunos objetos hasta entonces bien ajustados a nuestras actividades empiezan a no responder igual. Y esto nos origina desconcierto y, a la vez, sensación de inevitabilidad el que tengamos que desprendernos de ellos.
Somos hacedores infatigables de objetos. Desde los primeros artefactos de piedra hemos conseguido crearlos a partir del ensayo y el error; y una vez conseguido algo satisfactorio se transmitía a través de la imitación y se renovaba una y otra vez. En ocasiones había un salto que generaba algo distinto. Pero los tiempos de permanencia de lo establecido eran muy largos. Por eso las cosas venían del pasado, de la sabiduría de los ancestros (o incluso revelación de los dioses), así que había que conservar, renovar lo que se gastaba, recomponer lo que se rompía. Y es que en los artefactos estaba el conocimiento acumulado, la forma de relacionarse con el mundo.
 Pero todo cambia, y muy rápidamente, con la revolución científica. El conocimiento no viene inalterable del pasado ni los instrumentos son la expresión de ese conocimiento como legado, sino que el conocimiento es un territorio virgen que se dilata más y más y que mueve a explorarlo, es decir, a inventar, que es la forma de asentarse en ese territorio creciente. Se pasa de la técnica a la tecnología: la ciencia abre unos espacios cada vez más diáfanos y el hecho de ocuparlos supone la producción de artefactos. Así que la ciencia incita a la creación (a la vez que la facilita) de nuevos instrumentos.
Pero todo cambia, y muy rápidamente, con la revolución científica. El conocimiento no viene inalterable del pasado ni los instrumentos son la expresión de ese conocimiento como legado, sino que el conocimiento es un territorio virgen que se dilata más y más y que mueve a explorarlo, es decir, a inventar, que es la forma de asentarse en ese territorio creciente. Se pasa de la técnica a la tecnología: la ciencia abre unos espacios cada vez más diáfanos y el hecho de ocuparlos supone la producción de artefactos. Así que la ciencia incita a la creación (a la vez que la facilita) de nuevos instrumentos.
El resultado es un mundo reciente en el que se ha alterado por completo nuestro entorno. Es un entorno tecnológico, que no solo quiere decir que se da la presencia insistente y creciente de artefactos sofisticados en todos los ámbitos de nuestra vida, sino en el dinamismo crítico del ecosistema artificial por efecto de la innovación incesante. Y ahí radica el desafío de superación que tenemos hoy, pues de una u otra forma estamos todos afectados.
Y en este escenario está el profesor, viviendo como contemporáneo de este mundo cambiante y acelerado una situación de inconsistencia que le lleva a perder confianza sobre cómo actuar. Porque hay que insistir en que los instrumentos no son solo objetos que nos rodean, sino que expresan las ideas que tenemos sobre lo que nos rodea y nuestro modo de intervenir en ese mundo. Así que esta sociedad nuestra propulsada por la innovación, vibrante por la aceleración hasta desencajar lo que hasta ahora permanecía estable, alterada una y otra vez por la obsolescencia que provoca esa innovación, genera inquietud, confusión, inseguridad.
Cualquier cosa nueva que nos encontramos produce un desajuste que intentamos remediar recurriendo a nuestra memoria. Buscamos en ella aquello vivido, ya experimentado, que se le aproxime. Y si lo encontramos, exclamamos: ¡ya lo he visto! Y la incertidumbre de lo nuevo decrece. Forzamos, con frecuencia, esta semejanza -y en ocasiones hasta llegar a engañarnos- pues nada turba más que la incertidumbre. Cierto que el cerebro necesita la incertidumbre, la información, para su desarrollo y mantenimiento, pero por encima de unos niveles deja de ser estimulante y se hace tóxica. De ahí que no dejemos de procurar situaciones de incertidumbre para no caer en la atonía mental, el desinterés y el aburrimiento, pero a la vez cuidando de que no sobrepase un límite para que no nos provoque confusión, inseguridad y angustia. Y la vida personal nos trae, como ráfagas, esos momentos perturbadores, a la vez que el mundo cambiante que vivimos ha elevado los niveles de incertidumbre hasta rozar lo insoportable.
Lo nuevo desconcierta… y eso es bueno, si se sabe reaccionar. Desconcertar significa que desordena, que disloca lo que estaba bien ensamblado, bien asentado. Así que aparece la oportunidad no de recomponer, sino de recombinar lo que se ha desordenado. Esta es la actitud creativa ante el desconcierto que nos provoca el cambio, lo nuevo: altera nuestro orden, pero abre la posibilidad de recombinar de modo distinto lo que ha desordenado. Es como tener un juego de construcción; realizamos con sus piezas una composición, pero llega algo que la perturba -llega el desconcierto- y sus piezas se desmoronan. Pues bien, en vez de empeñarse en recomponer la construcción afectada hay ahora la ocasión de recombinar las piezas de otra forma. En esta situación crítica emerge la oportunidad de responder con algo nuevo… a partir de lo que ya se tiene. Y ahí está la importancia de la experiencia, la que contiene la memoria. Y la memoria no se asemeja, ni mucho menos, a un fichero, sino más bien a una colección de piezas como las de un juego Lego; de manera que el presente se crea a partir de componerlas, en un proceso siempre cambiante, que busca que la composición resultante se acomode lo mejor posible al entorno.
La creatividad, por tanto, se hace en la memoria. La capacidad de respuesta al cambio está en la memoria; en una buena memoria consistente en disponer de muchas piezas (experiencia) y flexibilidad para recombinarlas.
Decimos que los niños y los jóvenes tienen más capacidad para aceptar el cambio, y que esta se va perdiendo a medida que pasan los años. De este modo justificamos la inercia del adulto al cambio, a aprender cosas nuevas. Pero es una interpretación simple y expeditiva para tratar la cuestión. Con pocos años de vida, y de experiencia, podríamos decir, siguiendo esta analogía de la memoria como piezas de Lego, que la colección de piezas que se poseen es reducida, a diferencia de las que acumula la experiencia a lo largo de los años. Por tanto, de principio un adulto dispondría de más posibilidades de recombinación, de respuestas creativas al entorno cambiante. Pero, por otro lado, sus composiciones son más grandes y más laboriosa su construcción, por lo que hay resistencia a desmontarlas, después del esfuerzo empleado, y a aceptar la incertidumbre de que si lo que puede salir haya merecido la pena tener que deshacer lo anterior.
 Y en esta zozobra se encuentra el profesor ante un entorno que cambia, que desajusta sus concepciones y modos establecidos para actuar en él, y que pese al potencial de su experiencia teme pasar por el proceso crítico, pero creativo, de aprender; es decir, de desmontar en parte lo que ya tiene y aceptar el riesgo de la incertidumbre de construir algo más ajustado al nuevo entorno. Porque el aprendizaje es siempre una respuesta creativa con lo que ya se tiene para ajustarse (reajustarse) a un entorno nuevo. De ahí lo estimulante que supone un entorno que cambia, pues, a riesgo sin embargo de dejar marginados a quienes están en él, provoca respuestas creativas, aprendizaje, para recuperar el ajuste. El aprendizaje no es acumular más piezas de Lego, sino construir con ellas.
Y en esta zozobra se encuentra el profesor ante un entorno que cambia, que desajusta sus concepciones y modos establecidos para actuar en él, y que pese al potencial de su experiencia teme pasar por el proceso crítico, pero creativo, de aprender; es decir, de desmontar en parte lo que ya tiene y aceptar el riesgo de la incertidumbre de construir algo más ajustado al nuevo entorno. Porque el aprendizaje es siempre una respuesta creativa con lo que ya se tiene para ajustarse (reajustarse) a un entorno nuevo. De ahí lo estimulante que supone un entorno que cambia, pues, a riesgo sin embargo de dejar marginados a quienes están en él, provoca respuestas creativas, aprendizaje, para recuperar el ajuste. El aprendizaje no es acumular más piezas de Lego, sino construir con ellas.
El profesor de hoy vive en un entorno tecnológico sorprendente, por su densidad, rapidísima expansión y desarrollo impredecible, pero su presencia no se puede reducir a la de aparatos sofisticados. La tecnología no amuebla el aula, sino que afecta a todos los que la habitan: es un fenómeno más invisible, penetrante y capilar de lo que creemos. La tecnología no es utillaje, sino afectación. Por consiguiente, un mundo tecnológico no se reduce a un mundo de artefactos sofisticados habitando entre nosotros, sino que es un entorno extraordinariamente cambiante, por la fuerza de empuje de la innovación inherente a la tecnología. En este mundo tecnológico no solo cambian los instrumentos por la obsolescencia que provoca la innovación incesante, sino que cambian las ideas, los métodos, los valores, los comportamientos… lo material y lo intangible. De ahí que el aprendizaje constante es el modo de sobrevivir en un entorno no experimentado hasta ahora por el ser humano.
Si todas las profesiones están afectadas, la docente presenta una brecha vertiginosa, pues pocas actividades mantienen esta proximidad de generaciones distintas, que tienen que trabajar juntas, pero a las que no afecta de igual manera el mundo en el que estamos. Además, si es muy grande la responsabilidad de formar a una generación joven para un mundo futuro, que, naturalmente, no se conoce y al que el docente no va a llegar, esta ansiedad se acrecienta cuando el mundo actual, desde el que se parte, comienza a ser extraño, incomprensible para el profesor por efecto de sus cambios apabullantes.
En esta situación de inestabilidad, el docente puede ser propenso a las recetas, que es la forma de adquirir certezas para un mundo incierto. Pero las recetas, pasado su efecto inicial de deslumbramiento, agravan el malestar que se arrastra, pues de forma tan simple no se responde, ni en una pequeña parte, al desafío que tiene la educación. Y es que se aprende si se comprende. Pero el esfuerzo teórico, reflexivo, no suele ser bien aceptado por causa de la premura en encontrar salidas a la confusión que nos envuelve. Hay urgencia, pues el nivel de incertidumbre sube, como el agua en un naufragio, y no es cuestión, se cree, de pararse a pensar con atención en el escenario en el que estamos, e intentar comprender el mundo que se está formando. Hay recelo ante esta postura por considerar que se desvía del camino de las respuestas, que tienen que ser más directas y rápidas -acordes con la urgencia-, inmediatas, pero también se desconfía por mezclar, sin distinguir, la teoría y la reflexión, que llevan a la comprensión, con la elucubración académica que extravía por territorios sin retorno. Si no conseguimos comprender bien el fenómeno que estamos viviendo, de trascendencia impresionante, difícilmente pueden prender técnicas, métodos para actuar en ese mundo nuevo. Para aprender hay que comprender, y para comprender se necesita calma.