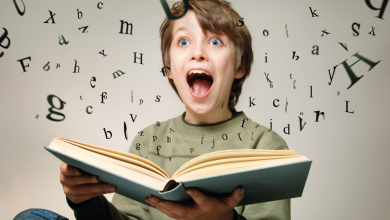Lo que sabemos hasta ahora sobre la convergencia entre pedagogía e inteligencia artificial se asemeja más a un mapa en borrador que a una cartografía definitiva. Los contornos están trazados con tinta fresca; los océanos todavía llevan la advertencia “hic sunt dracones” (se puede traducir como “aquí hay dragones”, zona peligrosa o inexplorada), y los puertos de destino mudan de nombre según la corriente teórica de turno. Carecemos de series longitudinales robustas, de metaanálisis exigentes y de una ética regulatoria compartida.
Lo poco que tenemos son estudios de caso dispersos, protocolos en beta permanente y futuribles, convertidos, a veces a la prisa, en política pública. Así pues, este texto asume que estamos ante una fotografía en movimiento (o un film aún sin terminar de revelar), ante un objeto ajeno en construcción, cuya geometría puede cambiar de forma tan rápida como la nube que lo aloja.
Por esta razón, necesitamos menos oráculos y más brújulas: decisiones situadas, reversibles y con trazabilidad ética. La IA puede ordenar procesos, pero también opaca los fines; convierte el aula en tablero de métricas y confunde abundancia con comprensión.
El desafío no está en utilizar la IA o no, sino en incorporarla sin reducir la pedagogía a una optimización. Ensayar gramáticas didácticas nuevas, con el algoritmo como coactor y no como juez, implica sostener una “ética de la demora”: parar, leer efectos, abrir espacio a lo improductivo y resguardar la conversación como tecnología primera.
En este lugar escarbamos algunas de las tesis y las tensiones que este campo en evolución nos evoca. No se trata de invalidar estas ideas extra-territoriales. Por el contrario, buscamos intensificarlas: examinar las zonas opacas, las preguntas no resueltas, la reflexión pausada que el entusiasmo suele dejar atrás. En un acto (muy) arbitrario destacamos 10 de ellas y sus respectivas tensiones.
1. La IA como revolución pedagógica: la narrativa actual entiende la inteligencia artificial como una bisagra histórica, que desarma las pedagogías tradicionales y habilita nuevas formas de enseñar y aprender.

Tensión: las promesas de transformación no son nuevas: la radio educativa, la televisión instructiva y los MOOC también anunciaron, en su momento, revoluciones que terminaron plegadas a la lógica conservadora del sistema escolar. Reemplazar una tecnología por otra sin revisar la cultura institucional, las estructuras curriculares o las condiciones materiales de enseñanza puede resultar en un actualización superficial, más que en una transformación sustantiva. Parafraseando a Drucker, “la cultura escolar se come a la tecnología educativa en el desayuno”.
2. La personalización algorítmica del aprendizaje: la IA aparece como herramienta omnipresente capaz de adaptar trayectorias, según ritmos, intereses y necesidades individuales. Un aprendizaje a la medida de cada uno, pero de manera masiva.
Tensión: este tipo de personalización se basa en patrones del pasado, que corren el riesgo de fijar a los estudiantes en trayectorias predictivas, limitando la aparición de lo inesperado, lo emergente o lo disruptivo. La paradoja consiste en que la personalización algorítmica, al calcular probabilísticamente lo que se espera que aprenda un estudiante, puede convertirse en una nueva forma de prescripción tecnocrática.
3. La inclusión digital mediante tecnologías inteligentes: las herramientas de la IA —desde la traducción automática hasta las interfaces accesibles— prometen abrir las puertas de la educación a poblaciones históricamente marginadas.
Tensión: esta inclusión técnica puede resultar excluyente, si no se acompaña de políticas públicas que garanticen la conectividad, la infraestructura y la alfabetización crítica. Acceder a servicios “freemium”, en los que solo se puede probar el servicio pero no se puede utilizar en profundidad, no alcanza a solventar el aprendizaje profundo. Más aún, los modelos dominantes, entrenados en corpus occidentales (mayoritariamente angloparlantes y de un número limitado de latitudes), pueden imponer estéticas, lenguajes y cosmovisiones ajenas a los contextos locales, generando nuevas formas de colonialismo epistémico. Todavía falta tiempo para acceder a una IA inclusiva, hiperlocal y culturalmente relevante. Todavía no estamos en ese lugar.
La narrativa actual entiende la inteligencia artificial como una bisagra histórica, que desarma las pedagogías tradicionales
4. La promesa de una neutralidad tecnológica: se postula que el buen diseño algorítmico (transparente, explicable, auditable) permitirá superar sesgos y generar decisiones educativas objetivas y equitativas.
Tensión: todo algoritmo codifica una visión del mundo: los datos no son neutrales (tampoco lo son sus mecanismos de recopilación y procesamiento), las métricas no son inocentes, y la decisión técnica nunca es puramente técnica. Insistir en la neutralidad de la IA en la educación es despolitizar una tecnología profundamente política, que afecta jerarquías, distribuciones de poder y legitimidades del saber. Eso sin siquiera sugerir que los usuarios tampoco podemos jactarnos de nuestra neutralidad.
5. La eficiencia como horizonte educativo: la IA permitirá optimizar procesos, reducir tiempos, automatizar tareas repetitivas y mejorar la asignación de recursos. Antes nos decían: “a un clic de distancia”, ahora nos dicen que con un “prompt”, tendremos todo el conocimiento disponible.
Tensión: el énfasis en la eficiencia puede desdibujar el sentido profundo de la educación, que no siempre se ajusta a lógicas de productividad ni a métricas inmediatas. Reducir la pedagogía a un problema de gestión de flujos y tiempos invisibiliza los ritmos del pensamiento, la pausa reflexiva y el derecho al error, como parte del proceso formativo. Pensar no es eficiente. Un pensamiento reflexivo y profundo es cualquier cosa menos algo que pueda medirse con el prisma de la eficiencia.
6. La redefinición del rol del docente: se propone que los docentes abandonen tareas repetitivas para convertirse en mentores creativos, diseñadores de experiencias y facilitadores del aprendizaje. La promesa es que, ahora, los docentes se verán libres de la burocracia y las rutinas administrativas.
Tensión: esta narrativa corre el riesgo de romantizar una transformación que, en muchos contextos, significa desprofesionalización, precarización o subordinación a plataformas comerciales. En vez de empoderar al docente con el fortalecimiento de su profesión, ciertas implementaciones de la IA pueden llegar a vaciar su agencia pedagógica, convirtiéndolo en un operador pasivo de flujos establecidos por otros.
7. La coautoría humano-máquina: las nuevas formas de escritura y creación con la ayuda de la IA invitan a superar la noción moderna de autoría individual y evolucionar hacia un modelo distribuido y colaborativo. Se normaliza la escritura humano-máquina, la co-inteligencia se domestica.
Tensión: esta disolución de fronteras implica desafíos éticos y epistemológicos en torno a la responsabilidad, la trazabilidad y la integridad académica. Sin marcos normativos claros ni alfabetización ética, la coautoría con la IA puede convertirse en opacidad productiva, puesto que no se sabe quién dice qué ni con qué intención. A la opacidad se le enfrenta con el hecho de transparentar los procesos creativos y de producción de conocimiento, incluso cuando la IA es parte del proceso.
8. La evaluación objetiva y automatizada: la IA estaría en capacidad de monitorear procesos de aprendizaje en tiempo real, generar feedback inmediato y ofrecer evaluaciones adaptativas.
Tensión: medir no es un acto neutro; aquello que se evalúa determina qué se enseña y cómo se aprende. La automatización puede privilegiar lo cuantificable y desatender lo que es éticamente complejo. Cuando la retroalimentación es constante y algorítmica, puede instalarse una lógica de vigilancia performativa, que debilita la autonomía del estudiante y del docente. ¿Quién se hará responsable si la máquina evalúa de manera injusta o inhumana?

9. La adopción inevitable de la IA: se plantea la integración de la inteligencia artificial como un destino ineludible, análogo al descubrimiento del fuego, la electricidad o la alfabetización digital.
Tensión: presentar la integración de la IA como un hecho inevitable disuelve la posibilidad de discutir su pertinencia, sus condiciones y sus límites, de manera colectiva. Lo que parece una evolución natural es, en realidad, una decisión política que requiere ser deliberada, contextualizada y revisada críticamente. La inevitabilidad del uso de la IA también la expone a su obsolescencia prematura, cuando no se conceptualiza más allá de la novedad tecnológica. Poder elegir, de forma voluntaria, no incluir la IA en los procesos formativos debe mantenerse siempre como una opción.
10. La expansión del conocimiento como un valor supremo: la IA democratizaría el acceso a grandes volúmenes de información, favoreciendo la creación de una ciudadanía informada y de un aprendizaje autónomo.
Tensión: la acumulación de datos no implica comprensión; sin mediación crítica, la abundancia de datos puede derivar en saturación superficial, infoxicación y desorientación cognitiva. Desbordar de información, también, es una forma de censurar el pensamiento crítico. Por esta razón, la función docente se vuelve más relevante que nunca: ayudar a filtrar, jerarquizar y conectar saberes en un océano en el cual los faros escasean. Eso implica preguntar de manera sistemática: ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice?, y: ¿De dónde extrajo esa información?
El lector encontrará en los discursos sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación una serie de promesas que desestabilizan el saber educativo tal como lo conocemos, al tiempo que ofrecen marcos para repensar la relación entre el conocimiento, la tecnología y nuestro modelo de sociedad. No se trata de adoptar la inteligencia artificial como una herramienta inevitable ni, tampoco, de rechazarla por principio, sino de preguntarse en qué condiciones, con qué fines, bajo qué imaginarios y con qué consecuencias la incorporamos en nuestras prácticas educativas.
Aunque no tengamos todas las respuestas —y ni siquiera sepamos aún cuáles son las preguntas definitivas—, este asunto no es solo tecnológico, pues nos ofrece una invitación, una reflexión necesaria en un momento saturado de ruido, confusión y falsas promesas. La inmediatez optimiza clics, pero la reflexión lenta, pausada y compleja cultiva el criterio. La primera cabe en un ranking, la segunda desborda cualquier métrica, porque exige dudas, esperas, silencios y relecturas. El algoritmo puede anticipar patrones, pero no incubar un sentido: confunde velocidad con claridad y probabilidad con verdad. Educar no es “responder ya”, sino sostener conversaciones que resistan la prisa y desobedezcan la predicción.