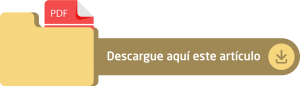Estamos viviendo unos tiempos en los que la transformación educativa se ha ido convirtiendo sistémica y global. Casi de forma imperceptible, pero sincrónica, gran parte de los sistemas educativos del planeta han entrado en crisis y de alguna u otra forma se han sentido llamados a abordar un tsunami de transformación incierto pero irreverente, que ha sacado los colores a políticos y docentes, debiendo encarar un futuro educativo desconocido pero inexorablemente diferente y apasionante. Lentamente, a la vez que se ha consolidado un consenso generalizado en la urgencia de asegurar cambios profundos que promuevan una educación centrada en el alumnado, desde una perspectiva activa del aprendizaje, estos cambios no se implantan de forma ni rápida ni generalizada en el seno de los centros educativos. ¿Por qué, si a pesar de disponer de numerosas evidencias que confirman que para lograr un aprendizaje significativo, contextualizado en la realidad del siglo XXI, se necesitan cambios radicales en nuestras escuelas, estos cambios se dan con tanta lentitud? Posiblemente los motivos son diversos, pero las necesidades de transformación del rol docente en este proceso de cambio, es uno de los esenciales. Aunque esta gran ola de transformación educativa que estamos viviendo inicialmente se ha planteado desde una visión focalizada en el alumnado, requiere sobre todo de una nueva perspectiva en el ejercicio de la docencia. Una transformación docente que sacude los cimientos más profundos de la práctica docente, que no solo implica aplicar nuevas metodologías o modificar los objetivos finales de aprendizaje, sino que conduce a cada docente a un nuevo marco profesional, y en muchos casos personal.
En la actualidad se
replantean prácticamente todos los formatos de transmisión de conocimiento que
han sido estables durante generaciones. Pero no podemos perder de vista que
muchos de los docentes actuales forjamos nuestros propios aprendizajes bajo el
marco de la homogeneización y el esfuerzo y la dualidad éxito-fracaso. Y hoy
debemos disponernos a educar desde la motivación y la acción, fomentando la
cooperación y la autonomía. Se propone una educación inclusiva donde el éxito
colectivo supera el éxito individual y donde el trabajo en equipo se convierte
en el eje del aprendizaje. Esta nueva perspectiva no es ajena al docente, que
pierde protagonismo en el aula y se convierte en gestor, dinamizador o
catalizador del ecosistema de aprendizajes que se suceden dentro y fuera del
aula.
Si de verdad aceptamos estas nuevas bases del aprendizaje cooperativo como
instrumento sólido del aprendizaje, los docentes también seremos interpelados
para practicarlo y en la medida de lo posible convertirnos en referentes para
el alumnado. Y es entonces que afloran nuevos dilemas. ¿Se puede educar en la
cooperación, la empatía, el pensamiento crítico, la flexibilidad o la
creatividad desde una perspectiva personal como docente en la que no se
disponga de unas mínimas habilidades personales en estas competencias? ¿Cómo
podemos educar con estas nuevas demandas docentes sin haberlas trabajado de una
forma explícita, ni en el marco de la formación recibida, ni necesariamente en
nuestra práctica docente? ¿Hasta qué punto los docentes estamos dispuestos a
evolucionar para reconstruir nuestros propios perfiles personales?

En la escuela Sadako ya hace bastantes años que apostamos por trabajar en aulas cooperativas donde alumnado y docentes trabajamos en equipo y aprendemos juntos desde mecánica del Learning by doing. El hecho de trabajar en modelos de multidocència en una misma aula ha permitido crear un marco de cooperación docente totalmente nuevo para nosotros en el que hemos tenido que adentrarnos y aprender. Compartir la docencia con otros compañeros de profesión, incluso compartiendo especialidades diferentes, permite construir un aprendizaje globalizado de mayor calidad y sumamente gratificante. Pero al mismo tiempo, para ejercer en modelos de codocència o multidocència se requieren de competencias profesionales de alto nivel y una predisposición personal francamente exigente. Hemos tenido que trabajar nuestros propios valores, nuestras fortalezas y debilidades profesionales y emocionales y crear un clima de confianza y cooperación que nos permita seguir creciendo como equipo. Hemos tenido que aprender a abordar aquellas situaciones cotidianas que mal gestionadas dentro del equipo conllevan vivencias que perturban el propio bienestar, el del equipo de trabajo y sin duda el de nuestro alumnado. La dinámica actual de la escuela era inimaginable hace pocos años. Pero para llegar hasta aquí hemos tenido que adentrarnos en cuestiones profundas de nuestra dinámica de trabajo y de nuestra propia concepción como docentes. Hemos dejado atrás estándares muy arraigados en la tradición del sistema, basados en la libertad de cátedra o aquello de “maestrillo tiene su librillo”.
Me parece que esta vivencia vivida en la escuela es exportable a muchos ámbitos a los que hay que encarar hoy un docente, y que inexorablemente llevan a una transformación intrínseca del propio rol como docentes. Hoy más que nunca, el educador establece un compromiso con sus destinatarios, ya que no educamos a partir de lo que sabemos sino de lo que somos. Ciertamente podemos adiestrar sin formar parte de lo que queremos transmitir. Podemos enseñar a un perro a saltar una valla o a ladrar cuando localiza un desaparecido sin que quien instruya sea capaz de reproducir el ejercicio. Pero este proceso no es válido en la educación actual. Quien educa, lo hace desde el modelado. Quién quiere promover la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de hacerse preguntas, la empatía o la capacidad de trabajar en equipo difícilmente lo hará de forma consistente, si no es desde el propio ejercicio de estas competencias. La educación no es un proceso aséptico desde el que se puede instruir la adquisición de actitudes y competencias, y es este el principal argumento que justifica una reformulación de los propios requerimientos para ejercer como docentes y posiblemente que replantean todos los procesos de formación que reciben los futuros docentes.
En este proceso de transformación los docentes nos vemos interpelados también a modificar la gestión de la autoridad en el aula, otro de los ejes que tradicionalmente han dado consistencia al rol del docente en el aula. La posición de poder que ocupaba el docente en el aula, era indispensable para asegurar su control como garante de gran parte del saber. En la actualidad el docente comparte el saber con el alumnado a la vez que este lo puede contrastar de forma prácticamente inmediata desde cualquier dispositivo tecnológico. Gestionar la autoridad y la ansiedad personal en este nuevo contexto requiere de un alto convencimiento y de grandes competencias profesionales. Uno de los riesgos de la evolución educativa que se está planteando es que no sea gestionada bajo estándares de calidad y que se implante como una metodología más. Sin docentes o equipos docentes cualificados que sean capaces de abordar estos nuevos retos con firmeza se podría consolidar en el sector una percepción colectiva de pérdida de “nivel” de aprendizajes y de gestión compleja o ineficaz de la autoridad en las aulas. Esta percepción podría provocar peligrosamente el efecto péndulo que nos devolviera a una educación tradicional, sin duda obsoleta, pero que daría seguridad y control a los que la practican. En este proceso de transformación es indispensable una implantación colegiada de todo el equipo de un centro, controlando el ritmo de consolidación de procesos de cambio.
Estamos hablando de un cambio de cultura educativa que debe ser abordada por toda la institución educativa, donde el alumnado, las familias y por supuesto a los docentes del centro deben converger en ritmos sincrónicos hacia los nuevos propósitos educativos que se están implantando. Los cambios de cultura de centro no son inmediatos, y mal gestionados llevan a una diáspora de percepciones y objetivos que imposibilitan una consolidación adecuada y consistente. Así, los equipos directivos de los centros tienen un papel capital para coordinar armónicamente este proceso de implantación. Del mismo modo que se pide al alumnado y los docentes, los equipos directivos deben disponer de competencias que les permitan comportarse como un equipo que coopera, reflexiona, diseña e inspira. Está claro que sin equipos docentes predispuestos para adentrarse en este proceso profundo de transformación de la identidad profesional, la transformación no será posible. Pero también es claro que sin equipos directivos valientes, cohesionados y competentes tampoco. Estamos viviendo un momento clave para la educación del futuro de nuestros jóvenes en la que los dinamizadores de estos procesos no les podemos fallar.
En mi opinión, apenas estamos al inicio de un proceso profundo de transformación del rol docente. Apenas hemos empezamos a liberarnos de prácticas y rutinas ineficaces que permanecen arraigadas en el subconsciente de la práctica educativa colectiva. Posiblemente el educador del futuro será un mentor discreto, que se concentrará en acompañar emocionalmente al alumnado y será especialista en el diseño de experiencias de aprendizaje que catalicen al alumnado a desarrollar procesos profundos y gratificantes de aprendizaje. Y si no, tal vez simplemente no será. Plutarco, ya lo apuntaba a la Grecia Antigua cuando decía que “la mente de un niño no es un vaso para llenar sino una lámpara para encender”. Ahora es el momento de trabajar intensamente para poder encender la lámpara de una nueva educación. La transformación solo será posible si queremos que sea posible. RM