El mundo hiperconsumista de hoy, la exaltación de la rapidez, el afán por el éxito inmediato, el culto al dinero fácil, todo esto, sumado a un ambiente novelero y banal, en que la superficialidad parece ser el rasero de lo deseable, nos ha ido llevando a olvidarnos del cultivo de nosotros mismos y, por supuesto, a no saber bien cómo ayudar a otros; a una desidia por conocernos y a una falta de interés por el cuidado de la relaciones interpersonales.
A diferencia de otras épocas, esta que nos tocó en suerte, evita en lo posible el trabajo de “examinarse”, de pasar revista periódica a lo que hacemos, lo que pensamos y lo que anhelamos. Sufrimos de cierto inmediatismo, muy refrendado por una exaltación de lo emocional, que nos ha hecho proclives a desenfundar las pasiones como si fueran un arma, y a conformarnos con el autoengaño, la inautenticidad y el fomento de una actitud de no darle trascendencia a las cosas o refugiarnos en el conformismo de las masas.
Situado en ese escenario, con ese telón de fondo, es que deseo presentar las reflexiones que siguen. Y si bien pueden leerse como consideraciones aplicables a cualquier individuo, me interesa darles el tono de orientaciones o pistas para los que tienen la enorme responsabilidad de guiar o enseñar a otros. Me refiero a los maestros, a los directivos de instituciones educativas, a los hombres y mujeres que tienen entre sus manos la crianza de sus hijos, a todos los que por una u otra razón se sienten comprometidos con los procesos de formación humana.
Procederé mediante apartados que pueden leerse de manera independiente o combinarse, a la manera de un mosaico, para servir de autoexamen, meditación o pistas de trabajo colaborativo.
Cuidar nuestro cuerpo
Más allá de la parafernalia de este tiempo por adquirir la “figura perfecta” o “estar siempre jóvenes”, es indispensable cuidar nuestro cuerpo. No hablo de cirugías estéticas o de dietas alucinantes; digo, que si no tenemos una comunicación permanente con nuestra corporeidad, si no atendemos sus cambios y necesidades, si no la alimentamos como corresponde, muy seguramente empezará a fallar o a dejarnos en la intemperie de la enfermedad. Cuidar el cuerpo es, por supuesto, aprender a reconocerlo, a ejercitarlo diariamente, a ofrecerle las atenciones propias de la prevención, para evitar las urgencias de lo curativo. Cuidarlo es disponer un espacio adecuado, sin tantos aparatos tecnológicos al lado, para el sueño reparador; cuidarlo es darle el suficiente sol y el aire limpio para reavivar los ciclos de la vida. Y cuidarlo es también saber con quién interactuamos íntimamente y a quién lo entregamos para nuestro placer o nuestra necesidad de compañía.
Visitar regularmente al médico, hacernos los exámenes anuales de rigor, estar vigilantes de nuestro peso, mantener una rutina de ejercicios, preocuparnos por balancear los alimentos que ingerimos, son asuntos que no pueden irse postergando o considerarlos de menor valía. Muy por el contrario, son tareas o actividades que debemos atender como si tuvieran la misma prioridad de una “reunión importantísima en la oficina” o estar señalados con la prelación de los “compromisos ineludibles”. De igual modo, nuestro organismo necesita del descanso; no es bueno, ni para la salud del cuerpo ni del espíritu, renunciar al ocio, a las “pausas”, al juego, a la lúdica que confronta la fatiga y revivifica lo mecánico y repetitivo. Pero no hablo de entretenimiento pasivo frente a una pantalla; el ocio al que me refiero presupone un abandono de la cama o del escritorio. Cuánto necesitamos sacar nuestro cuerpo de ese encierro sedentario de estar echados muchas horas viendo televisión; practicar un deporte tendría que ser un objetivo inaplazable.
Aquí valdría decir, de una vez, que el cuidado del cuerpo presupone distinguir el “llenarse” del “nutrirse”. No es consumiendo cualquier cosa como lograremos mejorar nuestro bienestar o mantener el rendimiento óptimo de nuestras fuerzas. Es importante aprender a escuchar nuestro cuerpo, a reconocer qué alimentos nos hacen daño, no toleramos bien o, sencillamente, cuáles deben desaparecer de nuestra dieta. Ya es tiempo de que pongamos en la balanza toda esa avalancha de productos chatarra que envenenan la salud y, lo que es más grave, entregamos en bandeja de plata a nuestros hijos. Que vuelvan las frutas a la lonchera, que se tenga el tiempo suficiente para masticar con lentitud, que mermemos el consumo de frituras, esas deberían ser algunas consignas de la buena crianza.
Cuidar nuestras relaciones
Tal vez por la facilidad con que las nuevas tecnologías nos han hecho creer que resulta fácil conectarse con otras personas, o porque nos hemos contagiado de la desconfianza y la antipatía con los diferentes, cada vez empleamos menos tiempo y menos esfuerzo en establecer relaciones de largo aliento. Nos parece bien renunciar a construir vínculos sociales en los cuales tengamos que negociar, crear consensos y transigir con posturas e ideas distintas a las nuestras. Hemos ido perdiendo los espacios y las habilidades sociales que son la base de la familiaridad, la solidaridad y el sentido de lo comunitario. Esto nos ha hecho menos tolerantes, terriblemente fanáticos y con un umbral muy bajo para soportar el error, la falta o el equívoco ajeno. Fácilmente descalificamos al contradictor y con mucha irresponsabilidad inventamos rumores o servimos de caja de resonancia para la maledicencia y el irrespeto.
Nos hemos ido volviendo habitantes de guetos, de sectas; preferimos el estar “en contra”, que contribuir con el “estar a favor”. Nos cuesta demasiado sacar tiempo y disposición para fraguar la amistad, para tejer los lazos que sostienen el amor o la ternura; muy poco de nuestras horas están dedicadas a refrendar el diálogo fraterno y la conversación en el hogar, y mucho menos nos importa el rostro del vecino o la mano del colega que necesita de nuestra ayuda. Si tomamos un café con alguien lo hacemos con tal premura que apenas dejamos espacio para que aflore la confidencia o el relato que desea ser escuchado con empatía y complicidad; si vamos a visitar a un enfermo, nos cubrimos de obligaciones para salir cuanto antes de la clínica; si estamos con nuestros mayores los observamos de reojo mientras continuamos mirando y respondiendo los mensajes que llegan a nuestro celular. No sabemos cuidar a nuestros semejantes; hemos perdido el significado de lo que entraña el prójimo, el otro, en su densidad ontológica.

Es aconsejable, en consecuencia, replantear la manera como nos relacionamos, el modo como entrelazamos afectos e ideas, historias y proyectos. Nos urge una capacidad superior para el compromiso: con el amigo, con el ser que decimos amar, con los hijos, con nuestros padres; una capacidad que nos lleve a no romper los vínculos interpersonales con facilidad, a no abandonar a los herederos de nuestra sangre, a no dejar de persistir en los ritos y en las tradiciones que fundan una familia, una comunidad. Tenemos que convencernos de que sin respeto es muy difícil avanzar como grupo social; esforzarnos en todas nuestras actuaciones para no denigrar o menospreciar a quien por algún motivo no comparte nuestra manera de pensar; sentirnos, en suma, corresponsables de la suerte o el destino de nuestros congéneres.
Cuidar nuestras relaciones implica, de otra parte, asumir las responsabilidades que como ciudadanos nos atañen. Aceptar que lo público nos pertenece, sabiéndonos sus mayores defensores; cumplir las normas, velando para que los contratos sociales se mantengan como punto de referencia en los conflictos de intereses; contribuir a la dignidad de las personas, defendiendo los atropellos y los vejámenes de toda índole. Cuidar las relaciones es mediar para que los conflictos no se acrecienten, favorecer la participación y los consensos, y es una forma sencilla de hilar en lo cotidiano el tejido de la convivencia.
Cultivar el espíritu
He aquí otro sector al que tenemos en el patio trasero de nuestras prioridades. Si vemos en detalle los días de una semana, nos percataremos que no tienen un lugar para el cultivo del espíritu o, si lo tienen, se confunde con la diversión o la acumulación de información relacionada con nuestro trabajo. Es raro que alguien lleve su “plan lector”, haga sus ejercicios de discernimiento, su registro habitual en el diario o la bitácora existencial o tome sus “retiros” para reflexionar sobre las experiencias tenidas, sobre cómo puede destilar lo vivido para lograr alguna sabiduría, y sobre cómo lograr aumentar el radio de comprensión de su existencia. Y más extraño aún, encontrar personas que abran su corazón para dejarse tocar por preguntas trascendentales que lleven a requerir la meditación, la oración o el recogimiento.
Cultivar el espíritu, hay que recordarlo, es ante todo una de las tareas esenciales del fomento de las dimensiones de nuestro desarrollo. No venimos cultivados; traemos todas las potencialidades; pero, si nada hacemos sobre esa materia, muchos de nuestros sentidos apenas servirán para sus funciones utilitarias, y acabaremos nuestros años en una condición muy semejante a como empezamos. Cultivar el espíritu es alimentar los procesos de nuestro pensamiento, aguzar el análisis, ser más finos en las inferencias, dejar de estar presos por lo inmediato y evidente. Cultivar el espíritu es “exacerbar” las potencialidades de todo nuestro ser, cualificar lo que está aún burdo o sin terminar, proveer de nuevos lentes nuestro entendimiento. Cultivar el espíritu es, como decía el biólogo y médico François Jacob, acabar de tallar la estatua interior con la que venimos al mundo.
Buena parte de ese cultivo del espíritu proviene de la lectura, de forjarse un hábito lector en el que entren la literatura, la historia, las ciencias sociales, la poesía. Esa ha sido la mediación más importante durante muchos siglos. Pero, de igual modo, contribuye a ese cultivo del espíritu escuchar atentamente música, ponerse en contacto con las artes plásticas o escénicas o adentrarse en las entrañas simbólicas del cine. Cualquiera de esos medios puede servir. Sin embargo, no basta con un encuentro casual, o con una revisión de puro chequeo; para que el espíritu se desarrolle es indispensable la continuidad y el hábito, la constante mirada de obras de arte, la relectura de libros, la entrega continuada a una afición auténtica. No sobra decir que el espíritu también se cultiva hablando con otros más entendidos en determinado asunto, compartiendo experiencias, nutriéndose de las historias que otros han vivido, escuchando con hondo interés lo que un viajero o un aventurero cuenta al encontrarse a alguien realmente interesado en sus enseñanzas.
O podríamos, como se ha hecho durante siglos, usar los diversos géneros de la escritura para examinar los vericuetos de nuestra mente y, al hacerlo, hallar la manera de ir aleccionando a nuestro espíritu. Ahondar en nosotros, usar la escritura para tomar distancia, para reconocernos en nuestra complejidad y, de este modo, reorientar un estilo de proceder, aquilatar nuestras decisiones o descubrir falencias o vacíos en nuestra comprensión que ameritan estudio y dedicación para subsanarlas. En esta perspectiva, el cultivo del espíritu es una forma de autocuidado; una de las tareas indelegables de cualquier ser humano.
Cuidar nuestro trabajo
Tener un trabajo, llevarlo a cabo con diligencia y optimismo, parece lo más razonable para cualquier persona. Y si se halla o se busca un empleo en el que podamos realizar parte de nuestras aspiraciones profesionales, de nuestras metas laborales, la satisfacción será aún mayor. Sin embargo, no es conveniente dedicar todos nuestros esfuerzos y todas nuestras horas al trabajo. Si así procedemos entramos en una dinámica que nos va absorbiendo, que va acaparando todo lo que toca, que nos va exigiendo más y más, hasta convertirnos en “empleados juiciosos y obedientes”, pero alienados por lo mismo que hacemos. Digámoslo fuerte: vivir no se reduce a trabajar.
Lo aconsejable, entonces, es organizar bien nuestras labores, optimizar el tiempo y los recursos, para que las horas laborales rindan sus mejores frutos. Aprender a planear, a ser más eficaces, a tener metas claras y saber trabajar en equipo para no caer en la situación de “querer hacerlo todo”, de “supervisarlo todo”, de hacer más de lo que humanamente podemos. Saber delegar, construir confianza, desarrollar la escucha activa y el aprendizaje entre pares, todas esas cosas contribuyen para mermar el agobio, el estrés y esa manía enfermiza de no poderse “desconectar” del trabajo. Si así procedemos, seguramente tendremos tiempo para atender otras dimensiones de nuestra vida, compartir con otras personas y disfrutar de nuestra familia, los hijos, o aventurarse en las infinitas experiencias que la realidad cotidiana nos ofrece.
Reflexionemos sobre cómo darle la justa medida a nuestro trabajo; luchemos para no convertir el hogar en una extensión de nuestras obligaciones laborales. Basta ya de volver nuestras horas de alimentación en una ampliación de la agenda laboral; dejemos de secundar esos almuerzos de trabajo en los que de afán y de cualquier manera hacemos que comemos pero, en realidad, nuestra atención está en las demandas propias del empleo o la profesión. Empeñémonos en no parecer tan eficientes como para robarle tiempo a nuestra familia; hagamos un esfuerzo de asertividad para decir “no” a esos jefes implacables que quieren alargar las horas laborales hasta altas horas de la noche; propongámonos no convertir los teléfonos móviles y el chateo en una continuidad indefinida de los compromisos de oficina. Si el trabajo merece respeto, también lo merece nuestra vida privada.
Cuidar nuestra palabra
No sobra insistir, y más en estos tiempos de la abundancia de información y la vertiginosa comunicación en las redes sociales, del cuidado de la palabra. Nos hemos ido acostumbrando al lenguaje ofensivo, al comentario cizañero, a un vocabulario excluyente y sectario. Se nos ha vuelto natural apelar a la grosería o el maltrato verbal en las relaciones de familia, de pareja, de la vida laboral. Poco tacto tenemos para elegir los términos más apropiados en una discusión, para buscar el momento oportuno de decir alguna cosa y menos pensamos en la dosis adecuada cuando lanzamos una crítica o hacemos un reclamo. Quizá por el poco cuidado en la palabra es que se exacerban las pasiones y, con ellas, la violencia y las reacciones inmediatas de la fuerza.
Y si uno quiere cuidar la palabra debe empezar por aprender a contenerla, por no decirlo todo ni de cualquier manera; necesita estar muy atento para descubrir el momento en que esa palabra realmente tenga un interlocutor o sea tan oportuna como para hacer más fluida la conversación, el debate, la tertulia. Si nos esforzáramos en ello, en esa contención de nuestra palabra, recuperaríamos los beneficios de la escucha y la grandiosidad del silencio. Le hace bien a nuestra salud mental y a nuestras interacciones humanas aprender a callar, a dejar reposar nuestras palabras.
Por lo demás, ser dignos cuidadores de nuestra palabra es saber ser discretos, entender cuándo un secreto o una confesión nos exige una prudencia que salvaguarde a nuestro interlocutor, que garantice los lazos inviolables de la confianza. Mal síntoma tendrá nuestra palabra al volverla moneda para el chismorreo malintencionado o el rumor envidioso; poca lozanía mostrará si convertimos la vida privada, propia o ajena, en una plaza en descampado para la novedad farandulera.
Cuidar la palabra es, por supuesto, nutrirla, ampliarla, conocerla en sus formas y matices. Que nuestra habla cotidiana no se reduzca a muletillas vulgares, que podamos decir lo que sentimos y pensamos de muchas maneras, que hallemos el tono y el ritmo para que las palabras dejen de ser signos anémicos y recuperen su vitalidad de convocar y crear mundos posibles; que sepamos que con ellas podemos construir los lazos del amor, la solidaridad o el perdón, pero de igual manera, provocar la humillación, el menosprecio y el escarnio. Cuidar la palabra es saberla catar en su mayor exquisitez, cuando se llama poesía, y es también reconocerla y apreciarla en las sencillas formas de saludar, pedir un alimento o interactuar con otros. Porque cuidamos la palabra es que procuramos enriquecer nuestro capital lexical, ampliar nuestro vocabulario, y porque la cuidamos es que sabemos resguardarla de la insustancial charlatanería.
Cuidar nuestro proyecto de vida
Sobrevivimos hoy sin un proyecto de vida que ilumine nuestra existencia. Nos falta más tenacidad, más educación de la voluntad para entender que no es suficiente dejar que nos vayan pasando los años, apenas atendiendo a las urgencias de lo inmediato, dejando que cada día se nos escape de las manos, sin haberle otorgado un sentido, un propósito a nuestra travesía vital.
Porque estamos demasiado ocupados en satisfacer las urgencias del “afuera”, hemos claudicado en nuestro proyecto personal, ese que está hecho de fortalecer una vocación, una pasión interior; ese que constituye, en últimas, la esencia de nuestra particularidad. Bien parece que preferimos satisfacer las demandas de la época o los gustos pasajeros de una moda, y no invertir en aquello que nos subraya como seres únicos e irrepetibles. Por un temor tonto a la crítica o al escarnio de la masa, hemos ido renunciando a nuestros verdaderos talentos, a nuestros sueños personales, a nuestro goce de hacer lo que en realidad nos gusta.
” Y si uno quiere cuidar la palabra debe empezar por aprender a contenerla”.
Además, resulta vergonzoso el haber convertido la obtención de bienes y artefactos en el único objetivo de vivir; hemos ido dejando al garete las otras dimensiones de nuestro desarrollo. Poco nos interesa cultivar el espíritu, una disposición intelectual, una sensibilidad estética. Hemos focalizado casi todas nuestras acciones en el tener y poco, demasiado poco, en el ser. De allí que hayamos sacado de nuestra agenda el disfrute de la experiencia estética, el placer de elaborar una artesanía, el tocar un instrumento, el asistir a galerías, leer un libro o salir a caminar. Con tal de que aumenten nuestras arcas o se multipliquen las pertenencias económicas, lo demás son “boberías” que pueden aplazarse o irse borrando de nuestra lista de adquisiciones.

Nos cuesta entender que el proyecto vital es lo que jalona e ilumina la vida de cualquier ser humano; es lo que jerarquiza nuestras acciones; la clave para diferenciar lo esencial de lo secundario. Cuando mantenemos un proyecto vital nuestra vida no está al acecho del aburrimiento y las vicisitudes o dificultades son enfrentadas con ahínco y satisfacción. Si uno carece de ese proyecto, andará a tientas por el mundo, cumpliendo deseos ajenos o sirviendo de ratón de laboratorio a las estratagemas del mercado.
Cultivar nuestras virtudes
Lejos de las filiaciones exclusivamente cristianas, el cultivo de las virtudes es algo que en los hogares de nuestros días poco se insiste, excepcionalmente se considera un contenido relevante en las instituciones educativas y la misma sociedad parece haberlo sepultado tras la consagración en las misiones empresariales o en las consignas maquiavélicas de nuestro mundo globalizado de “no importan los medios con tal de lograr los fines”. Antes, cuando la crianza era en verdad una responsabilidad de los padres, esas virtudes estaban al lado de la mesa del comedor, se testimoniaban en el actuar de los mayores, se apreciaban y mostraban con orgullo en los líderes y dirigentes. Ahora, con las familias disfuncionales, con progenitores que a duras penas asumen sus compromisos, y cuando la politiquería ha ensuciado de intereses personales y corrupción todo lo que toca, las virtudes parecen algo del pasado, comportamientos caducos o con poca posibilidad de ser tenidas como cualidades loables y objeto de admiración.
Precisamente, por ello, es fundamental poner todo nuestro interés en el desarrollo y fortalecimiento de las virtudes. Por ejemplo, qué indispensable resulta adquirir o cultivar la fortaleza para enfrentar las pérdidas, los fracasos, las situaciones adversas que trae la vida; y todavía es más necesaria enseñarla y cultivarla en las nuevas generaciones que se rinden rápidamente ante lo que no resulta al primer intento, y que entran en estados depresivos cuando la realidad confronta sus deseos. O cuánto se requiere de templanza, para no andar al vaivén de las pasiones, para saber dosificar nuestros placeres o actuar moderadamente en situaciones difíciles. Si tuviéramos en nuestro interior una reserva de templanza seguramente seríamos más calmados, menos agresivos y menos gobernados por la fuerza. Y ni qué decir de la prudencia, esa suprema virtud, tan esencial para nuestras relaciones interpersonales, tan indispensable cuando somos extranjeros o invitados, y tan meridiana al momento de hablar en público. Quizá por falta de prudencia multiplicamos nuestros enemigos y por falta de ella destruimos en el presente los lugares de bienestar de nuestro futuro. Es la falta de prudencia la que nos imposibilita ver el matiz de la cosas, y es la ausencia de prudencia la que nos merma las reservas de tranquilidad para nuestra vejez.
“Cultivar las virtudes es ponderar la valentía para enfrentar los obstáculos y defender las causas de las que estamos convencidos”.
Cultivar las virtudes es, entre muchas cosas, considerar las buenas maneras como una forma de respeto a nuestros semejantes; es concebir la generosidad y la compasión como el mayor grado de humanidad que podemos poseer; es ver en la humildad, no un acto de sumisión o servidumbre, sino un grado excelso de sabiduría en el que la soberbia y la jactancia de lo poco ceden su sitial a la sencillez y la generosidad de la abundancia. Cultivar las virtudes es ponderar la valentía para enfrentar los obstáculos y defender las causas de las que estamos convencidos, para no escondernos y salir a reclamar nuestros derechos o alzar la voz cuando reclamamos la justicia social. Y si uno se esfuerza en cuidar esas cualidades o en fortalecer esas capacidades, es porque considera que hay que formar el carácter, forjar un temperamento, darle impronta moral a una personalidad.
Cuidar la alegría y la esperanza
Si bien el pesimismo reinante y las constantes amenazas a la vida humana y del planeta nos circundan; a pesar de la desconfianza y el odio al vecino que se han ido insertando como una forma de interactuar en lo cotidiano; conscientes de que los empobrecidos aumentan con el beneplácito de los más poderosos económicamente; a sabiendas de que las inequidades y las injusticias se multiplican en distintos contextos y anuncian la hecatombe del “todo está perdido”, más allá de ese desolador paisaje social, no podemos dejarnos emborrachar por la tristeza o bajar todas las banderas de los propósitos más altruistas.
No es bueno frente a las hostilidades de la realidad sumarle el derrotismo y una amargura que deja marchitos, antes de florecer, los ideales o las iniciativas esperanzadoras. A pesar de los nubarrones fatalistas, es provechoso y reanimador poner lo posible en el horizonte: para qué echarle más escepticismo a la adversidad, si lo que necesitamos es acendrar la confianza en nosotros mismos y juntarnos con aliados que compartan nuestros proyectos. Vale la pena, entonces, de cara a todos aquellos que desean envenenarnos con su rencor o su resentimiento, asumir una actitud más positiva, menos de oposiciones irreconciliables, y más de matices que siempre permitan ver una salida, una alternativa de solución, un grado de renovación y posibilidad de cambio.
También es sano para el cuidado de nuestro ser y de nuestras relaciones interpersonales impregnarlas de más alegría, de más humor y de una alta capacidad para aceptar nuestros errores, nuestras faltas o nuestras torpezas. Si no tenemos esa flexibilidad interior, si somos demasiado “serios” y “duros” en nuestras actuaciones o en el modo como establecemos los vínculos sociales, con seguridad aumentaremos nuestro sufrimiento, provocaremos malestar en nuestros allegados y colegas y terminaremos, poco a poco, convirtiéndonos en seres antipáticos y avinagrados condenados al aislamiento. No permitamos que las aves de la tristeza, al decir de la poetisa Emily Dickinson, “aniden para siempre en nuestra cabeza”; no hagamos de nuestros problemas o nuestras dificultades una insalvable y lastimera forma de predestinación.
En consecuencia, si aprendemos a ver el vaso medio lleno y no siempre menos vacío, si comprendemos el drama de lo humano oscilando entre la comedia y la tragedia, si convertimos la creatividad y el ingenio en aliados para sortear las dificultades de toda índole, si sabemos juntarnos con personas proactivas y emprendedoras, con toda seguridad tendremos una mejor salud en el cuerpo y en el alma. Y lo más importante, hallaremos motivos suficientes para levantarnos con entusiasmo cada mañana y celebrar el milagro de estar vivos.
Lo dicho hasta aquí se hace más necesario e importante cuando de quien predicamos esos cuidados es de un maestro o un formador. Estoy convencido, y subrayo la apuesta del psicoanalista Massimo Recalcati, de que el ejemplo sigue siendo el que en verdad enseña y crea adhesiones por parte del aprendiz. En esta perspectiva, considero que resulta imposible o poco convincente pretender cuidar a otro ser humano, si antes no hemos hecho esa labor de cuidado sobre nosotros mismos. Poco lograremos en nuestras instituciones educativas con maestros que no cuidan de su cuerpo, que no saben establecer relaciones con sus colegas, que poco invierten en su desarrollo intelectual, que convierten su trabajo en un lugar de angustia y desesperanza, que ellos mismos son contraejemplos de las virtudes que proclaman en su clase. Pero si los educadores vuelven sobre sí, si no descuidan el avance equilibrado de todas sus dimensiones, si prestan más atención a sus interacciones y se precian de testimoniar unas cualidades éticas, seguramente ganarán la autoridad de sus discípulos y colegas; solo así conseguirán ser recordados como personas dignas de emulación y seguirán orientando, en la distancia y en silencio, el comportamiento y el destino de sus estudiantes. RM
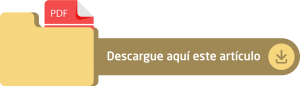





Me pareció interesante y significativo, el poder conocer acerca de nosotros mismo, las maneras que hay para cuidarnos a nosotros mismo y a poder ayudar a los demás a que se cuiden , el tener una metas y propósitos que nos ayuden a esforzarnos y tener entusiasmo con lo que queremos lograr, aparte el vivir con alegría y esperanza nos ayuda a estar tranquilos y en paz en el ambiente que nos rodea, y mas en estos tiempos donde tenemos que ver el lado bueno de compartir en familia y darnos cuenta que todo lo que necesitamos esta en nuestra casa con la familia.
Me pareció interesante y sobretodo significativo el poder conocer acerca de nosotros mismo, las maneras que hay para cuidarnos a nosotros mismo y sobretodo como podemos ayudar a cuidar a los demás, a quienes están a nuestro alrededor, el tener unas metas y propósitos que nos ayuden a esforzarnos diariamente, pero sobretodo también tener ese entusiasmo con las cosas que queremos lograr.
También el vivir con alegría y esperanza nos ayuda a estar tranquilos y en paz en el ambiente que nos rodea por estos días, ya que es en estos tiempos donde más tenemos que ver el lado positivo de poder compartir en familia y darnos cuenta lo único que verdaderamente necesitamos es estar en nuestra casa con nuestra familia.