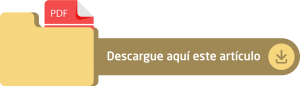En el número anterior (edición 27) de la revista Ruta Maestra, sobre los cambios sucedidos en el mundo y en la educación en el último tiempo, y a propósito de pensar cuáles son las habilidades que se requieren para el siglo XXI, planteé al final de mi escrito el interrogante en torno a por qué la sabiduría había pasado de moda en la educación, hasta el punto de que ya nadie pensaba en que ese fuese un fin fundamental de ella. Me han pedido que profundice en este tema, pero que lo haga ahora desde una perspectiva más precisa: la de cómo educar para la sabiduría.
La pregunta es muy complicada. Sobre todo, porque no admite una respuesta fácil, dado que la sabiduría no es una cosa definible, precisable y concreta. Nadie podría decirnos “aquí está la sabiduría”, “aprende esto y serás sabio”. Nos pueden dar información, y esta es precisa, calculable, medible; aunque también, por supuesto —todos lo sabemos—, puede ser manipulable, engañosa, mentirosa o interesada. Se nos enseña una serie de conocimientos científicos; y, cuando algo se nos presenta como conocimiento racional verificable, como ciencia, contamos con mecanismos para determinar si lo que así se nos presenta son o no conclusiones válidas y verdaderas. El conocimiento científico puede ser controlado por los propios investigadores, que pueden decirnos cuándo se han seguido estrictamente protocolos y métodos científicos, e incluso por la sociedad en su conjunto a través de sus resultados y aplicaciones.
No ocurre lo mismo con la sabiduría; esta no es algo preciso, medible, cuantificable; es distinta, eso sí, de la información y el conocimiento, aunque requiera de una y de otro. No hay sabiduría sin información y conocimiento, pero no se reduce a ellos. La sabiduría es ante todo una capacidad de juicio bien formada. A un hombre lo consideramos sabio porque sabe hacer mejores juicios —porque sus juicios están suficientemente bien fundamentados e ilustrados, porque se basan en conocimientos precisos—, pero también, y sobre todo, porque sabe interpretar las circunstancias del momento y es capaz de encontrar alternativas novedosas que resultan pertinentes para la comprensión de las situaciones que enfrenta.
La sabiduría requiere conocimiento, pero es mucho más que este. Todos sabemos que no siempre es el mejor informado, o el que mejor conoce de un asunto, el que hace mejores juicios y actúa de forma más sensata. A veces las soluciones simples basadas en la experiencia de la vida son mejores incluso que las soluciones de los expertos.
Recuerdo que en una época viajaba mucho a una ciudad colombiana en la cual acababan de construir una carretera entre las montañas para unir el aeropuerto con dicha ciudad. Al abrir el camino para la carretera se provocaron muchos derrumbes y hubo una gran erosión en los montes cercanos. En principio se hicieron unos muros muy fuertes, llenos de hierro y cemento, para contener los derrumbes y la erosión; sin embargo, cuando arreciaban las lluvias, había nuevos derrumbes y, en más de una ocasión, esos muros se cayeron provocando accidentes. Me llamó la atención que un tiempo después se optó por una solución mucho más sencilla, eficiente y económica: se tomaron costales de fique y, con ellos, se empezó a forrar las montañas erosionadas; se dejó que, por entre el fique, fuera saliendo el pasto, de tal manera que la montaña empezara a compactarse y a volverse verde. Cuando llovía, el agua corría libremente y, por supuesto, el problema de la erosión y los derrumbes se solucionó de la forma más adecuada, eficiente y económica. Estoy seguro de que esa fue una solución mucho más sabia que la anterior: bastaba con un poco de experiencia, sensatez y sentido común. Una educación para la sabiduría no se confía al juicio de los expertos, como si ellos tuviesen la última palabra, sino que confía en la capacidad de hacer buenos juicios que tenemos todas las personas, incluso aquellas que no tienen un elevado grado de ilustración.

Podemos identificar con cierta claridad cuándo alguien está bien informado o tiene un conocimiento científico de un determinado asunto. Decir si alguien es sabio, sin embargo, nos resulta más difícil. Solemos considerar “sabio” a aquel que sabe de cosas que otros no saben, al que sabe de cosas que son más difíciles, pues suponen un mayor estudio e investigación y, sobre todo, a quien comprende la vida de una forma más sensata.
La sabiduría no es un asunto puramente intelectual. Aquellas cosas que nos hacen considerar a alguien sabio van más allá de sus cualidades intelectuales. La sabiduría es un asunto sobre todo de cualidades morales, pues, para ser considerado sabio, se requiere tanto de conocimiento como de buen juicio e intención recta. Si consideramos lo anterior, nuestra pregunta inicial sobre cómo educar para la sabiduría se transforma en otra más precisa: ¿cómo educar para formar personas más sabias, es decir, personas que no solo estén mejor informadas y tengan mejores conocimientos, sino que desarrollen emociones e intenciones más sanas y, sobre todo, tengan una buena capacidad de juicio sobre todos los asuntos que se presentan a su consideración?
La respuesta a esta pregunta sigue siendo difícil, dado que la educación no es un asunto mecánico. No podemos prefijar de antemano lo que una persona debe aprender, pues este es un proceso deliberado y cada uno aprende a partir de intereses, circunstancias y necesidades propias. Toda persona aprende seleccionando determinados estímulos de su entorno y relacionando lo que ya sabía con los elementos nuevos que va adquiriendo; y en ese proceso tiene que ir haciendo una síntesis permanente entre lo viejo y lo nuevo; es decir, solo se aprende haciendo mejores juicios.Y, si la sabiduría consiste precisamente en hacer mejores juicios, esta no es solo una meta de la educación, es también el camino a través del cual nos educamos. No podemos, entonces, considerar la sabiduría solo como una meta que alcanzaremos algún día, cuando ya seamos muy experimentados, sino como algo que tiene que ir iluminando de forma permanente el camino de nuestra propia educación. No podemos, pues, prefijar lo que alguien debe saber o el modo como alguien debe juzgar, pero sí podemos propiciar una orientación de la educación en un determinado sentido: podemos pensar en una educación que nos ayude a ser más inteligentes y sabios.
Todo esto, sin embargo, nos lleva de nuevo al presupuesto del que hemos partido: que la educación no es solo adquisición de información, o incluso desarrollo del conocimiento; y ni siquiera es exclusivamente la adquisición de competencias; y que todo ello (la información, el conocimiento, las competencias y destrezas, e incluso las emociones que vamos desarrollando a lo largo de nuestro aprendizaje vital) está orientado a una meta más esencial, la meta fundamental de la vida humana: la búsqueda de sentido.
Esta es la tarea fundamental que tenemos desde niños: encontrar sentido en lo que hacemos, encontrar sentido a la familia a la que pertenecemos, encontrar sentido a cada una de las cosas que aprendemos a diario en el sistema escolar, encontrar sentido en el rumbo que toma la sociedad en la que vivimos, encontrar sentido en las metas que nos proponemos para ser mejores personas. Todo el tiempo buscamos sentido y todo el tiempo construimos sentido; y es sobre este supuesto fundamental que tiene sentido la sabiduría como una meta educativa fundamental. La educación para la sabiduría tiene su foco de atención primordial en la búsqueda y construcción de sentido.
Desde un punto de vista educativo, hay dos maneras diferentes y fundamentales de entender la sabiduría: como una búsqueda permanente basada exclusivamente en nuestros recursos como seres humanos o como un aprendizaje que se va desarrollando en relación con algún tipo de revelación o iluminación. Veamos estas dos formas distintas de comprender la sabiduría, sin pretender oponerlas o hacerlas irreconciliables.
Una primera manera de entender la sabiduría es como una búsqueda permanente. Ese fue el sentido que le dio Sócrates a la sabiduría. En su discurso de defensa ante el tribunal de Atenas, conocido por nosotros especialmente a través de la Apología de Platón, la sabiduría consiste en no creerse sabio y, por tanto, en afirmar la propia ignorancia. Como seguramente recordamos, el oráculo de Delfos ha dicho que Sócrates es el más sabio de los hombres, y Sócrates se pregunta por qué. Habla entonces con los poetas y se da cuenta de que no son tan sabios como ellos creen; habla con los políticos y los oradores y sucede lo mismo. Su conclusión es clara: si él es el más sabio es precisamente porque no se cree sabio, porque entiende que la sabiduría es algo que no se posee como se poseen las demás cosas; sino que solo se posee de una forma: como deseo, como amor. De allí el término philo-sophía (amor por la sabiduría).
El verdadero filósofo no es el que se cree sabio, sino el que ama la sabiduría por sobre todas las cosas. Aquí el énfasis está en la búsqueda, en la idea de que nunca se es suficientemente sabio y en la afirmación de la propia ignorancia como condición de sabiduría. Solo es sabio quien siente de verdad que solo busca la sabiduría, pues nunca podrá poseerla plenamente. Esta manera de entender la sabiduría, como una búsqueda personal basada exclusivamente en recursos humanos —y específicamente en la capacidad racional del hombre—, ha inspirado a lo largo de los siglos a muchas personas distintas. Basados en este modelo de sabio que fue Sócrates, encontramos desde la antigüedad distintos tipos de sabiduría encarnados en diferentes clases de filósofos y filosofías: escépticos como Pirrón, hedonistas como Epicuro, estoicos como Séneca o Marco Aurelio, e incluso rebeldes y solitarios como Thoreau. Todos ellos han desarrollado una vida en permanente examen e interrogación, pues tienen la firme convicción de que no llegarán nunca al pleno conocimiento.
Hay otra manera de entender la sabiduría que también proviene de la antigüedad. En ella, para hacerse sabio, no bastan ya los recursos humanos. Es necesario algún tipo de revelación o de iluminación, como la que ha ocurrido en todas las grandes religiones. La sabiduría no es en este caso solo una búsqueda personal, sino que se construye en un permanente diálogo con una verdad que se considera superior. Este tipo de sabiduría suele encarnarse en la figura de un gran profeta que recibió una revelación (Mahoma en el mundo islámico, Zoroastro entre los persas) o al menos de un gran maestro que recibió una particular iluminación para comprender ciertos secretos esenciales del universo y de la vida humana (Buda entre los hindúes o Confucio para los chinos) o alguien que, como el propio Jesús de Nazaret, no solo fue considerado por muchos como un gran sabio o maestro, sino como el Cristo, el hijo de Dios.
No pretendo oponer o confrontar estas dos maneras de entender la sabiduría, entre otras cosas porque no me parece que sean tan opuestas como a veces se pretende. No hay nada en la filosofía que la haga ajena al espíritu religioso. Los grandes filósofos fueron también muchas veces grandes creyentes: el propio Sócrates era un hombre de un profundo sentido religioso. Tampoco creo que en la religión haya algo que la haga antifilosófica, pues todas las grandes religiones han hecho gala de una profunda sabiduría que no es revelación, sino el fruto de la comprensión y experiencia de un pueblo o de una persona. El judaísmo, por ejemplo, es el resultado de la experiencia de Dios que tiene el pueblo de Israel, como la religión islámica es el resultado de una vivencia muy profunda de los pueblos árabes que logra interpretar el profeta Mahoma. No hay nada que sea por sí mismo irracional o antifilosófico en la religión. La sabiduría religiosa y la sabiduría filosófica pueden enriquecerse mutuamente, como ha ocurrido a lo largo de los siglos. Aunque es cierto que muchas veces una y otra han entrado no solo en oposición, sino en lucha frontal e incluso en guerra fratricida, en el mundo de hoy el diálogo entre religiones y formas de vivir una vida sabia puede y debe ser enriquecedor para todos.
Nunca olvidaré una frase de San Agustín que me parece profundamente sabia. Dice así: “cree para entender, y entiende para creer”. Es verdad: las dos cosas son necesarias. Si no creemos, no entendemos; si no entendemos de qué se trata, nuestra fe se vuelve ingenua y hasta peligrosa. Esto es verdad cotidiana: no entenderíamos a las personas con las que conversamos o los libros que leemos si no creyéramos en aquel que nos está hablando o diciendo algo. La fe, al menos en su sentido más básico —el de creer que lo que nos dicen otros es válido, cierto y confiable—, es una condición de la comprensión de cualquier cosa. Sin embargo, creer no puede ser algo ingenuo. No se trata de creer porque sí; se trata de creer lo que vale la pena creer; y se trata de creer porque entendemos lo que creemos.
Esta sentencia de San Agustín, “cree para entender, entiende para creer”, no solo es esencial para el diálogo entre religión y filosofía. Es esencial también para entender que la verdad natural que podemos descubrir por nuestras propias búsquedas como seres humanos no tiene por qué oponerse necesariamente a las verdades que algunos consideran reveladas. Ello no implica, desde luego, que todo el mundo tenga que creer lo que yo creo; solo implica que aquello que creemos nos da un sentido y una identidad; y nos ayuda a ser más sabios. Es este no solo un gran principio pedagógico, sino una regla de vida fundamental que nos ayuda a estar a salvo de todo dogmatismo e intolerancia.
La pregunta “¿cómo educar para la sabiduría?” nos abre un amplio espacio para pensar en nuevos desarrollos educativos que estaría muy lejos de abarcar. Si he planteado la idea de “educar para la sabiduría” no es porque tenga suficientemente claros todos sus contenidos y consecuencias. En efecto, dicha idea implica la participación de muchas perspectivas que aquí tendrían mucho que aportar: por supuesto, los filósofos y educadores, pero también todos aquellos que están vinculados de una u otra forma a una tradición de carácter sapiencial. Evidentemente hay una educación para la sabiduría que se promueve a través de las diversas religiones, de sus textos y tradiciones comunitarias. Textos tan importantes como la Biblia, el Corán, los Vedas y Upanishads, e incluso textos de las culturas amerindias como el Popol Vuh, o muchos otros, tendrían mucho que decirnos a la hora de pensar en una educación para la sabiduría. Esta debe recoger múltiples tradiciones de sabiduría y debe poder enriquecerse con todas ellas; y, sobre todo, podemos enriquecernos todos a través del diálogo entre diversas tradiciones.
De esta forma, y sin pretender abarcar un campo que en sí mismo es muy amplio, me voy a permitir presentar a continuación dos tipos de sugerencias: las primeras se refieren a cómo la idea de educar para la sabiduría nos ofrece una serie de perspectivas educativas generales; las segundas serán de corte curricular, pues se refieren a lo que se podría hacer en nuestros planes de estudio para empezar a cultivar una auténtica educación para la sabiduría.
Decíamos que la educación para la sabiduría no puede ser un asunto meramente teórico, pues al fin y al cabo ser sabio no es simplemente una cuestión de tener muy buenas ideas o grandes conocimientos. Ni la sabiduría filosófica al estilo socrático ni las distintas formas de sabiduría que pretenden enseñarnos muchas religiones consisten simplemente en una teoría. Toda sabiduría implica al menos cuatro elementos claves: (1) un ideal de vida representado en la figura de alguien sabio, cuyo ejemplo se nos propone imitar; (2) un conjunto de creencias ligadas a esa determinada forma de sabiduría; (3) unas prácticas específicas a través de las cuales se desarrolla esa sabiduría (como la meditación en el budismo, la oración en el cristianismo o ciertas prácticas reflexivas en diversas filosofías); y (4) una mediación comunitaria, pues la sabiduría no es solo una posesión personal, sino también algo que se cultiva en comunidad: uno se hace sabio en la medida en que comparte con y aprende de otros; en la medida en que participa de la vida de una comunidad.
De otra parte, y en consonancia con lo anterior, una educación para la sabiduría implica una apertura a otras tradiciones, en lo que yo llamaría “un diálogo de saberes, creencias y valores”. El hecho de que seamos por convicción de una determinada religión, o que profesemos una cierta filosofía, no nos impide en absoluto que conozcamos otras tradiciones o que nos acerquemos a distintas maneras de sabiduría filosófica. Los cristianos siempre se enriquecieron desde la antigüedad de la concepción de vida de los estoicos. Los primeros monjes cristianos, que surgieron en Egipto, recogieron mucho de la sabiduría que había en dichas tradiciones. Siempre nos enriquecemos conociendo las tradiciones de otros. ¡Qué importante es, por ejemplo, para un cristiano occidental entender qué es el budismo o en qué consiste la religión islámica!, en vez de que se deje manipular por quienes pretenden provocar un “choque de civilizaciones”. El diálogo de saberes, creencias y valores, el acercamiento mutuo entre distintas tradiciones espirituales y de pensamiento enriquece la propia vida y la vida de la comunidad.
En tercer lugar, y derivado de lo anterior, abogaría por lo que llamaría “un sentido inter” en la educación. Subrayo este prefijo, pues a él se le puede agregar una serie de términos que son esenciales para la educación de hoy: interdisciplinario, intercultural, interreligioso, interracial, internacional, etc. Uno de los grandes problemas de nuestra educación es que muchas veces establece divisiones y fracturas en nuestra experiencia al dividirnos o discriminarnos por razas, naciones, creencias, etc. El principio esencial de los derechos humanos es que no hay ninguna razón para discriminar o rechazar a alguien por su nacionalidad, raza, religión, cultura, etc. Por el contrario, lo que nos enriquece como seres humanos, lo que nos hace más sabios, es el contacto con otras tradiciones, culturas, religiones, naciones y personas que tienen características diferentes a las nuestras. Los promotores de la guerra siempre han buscado formas de división. Los amantes de la paz, en cambio, creen que la educación puede y debe formarnos para llevar una vida más sabia y que todas estas son divisiones artificiales.
Y llegamos con esto a nuestro cuarto punto: la educación para la sabiduría implica una lucha permanente contra toda forma de discriminación, intolerancia o dogmatismo. Precisamente la muestra de una vida sabia está en que no se discrimina a nadie. El que es más sabio no tiene que sentirse superior a los demás ni se cree mejor que nadie; sabe tolerar, e incluso valorar, que haya otros que vean la vida de otra manera; se enriquece de y con la diferencia. El que se forma para la sabiduría es ajeno a todo dogmatismo: tiene creencias, y seguramente creencias muy firmes, pero no pretende de ninguna manera imponérselas a los demás. Una educación para la sabiduría solo se construye en lucha permanente contra toda forma de dogmatismo, intolerancia y discriminación.
Es evidente, además, que una educación para la sabiduría nos llevaría a replantear muchos aspectos de nuestros planes de estudio. Muy buena parte de lo que aprendemos no nos sirve para ser más sabios. Nos sirve, tal vez, para tener mejores conocimientos o para desarrollar habilidades prácticas que, sin duda, son necesarias en la vida. Mucho de lo que aprendemos está ligado a fines comerciales y laborales, pues está orientado a que podamos ganarnos la vida. Eso está muy bien y es necesario, pero mucho de lo que aprendemos no nos abre al mundo, no nos ayuda a comprender otras perspectivas vitales. Una educación para la sabiduría tendría que enfatizar, entonces, otras cosas.
Empezaré por algo muy sencillo. A la sabiduría le gustan las formas más simples de expresión: el aforismo, la fábula, la parábola, la sentencia, la frase corta e incisiva. Parte de la sabiduría más esencial que hemos recibido de los grandes hombres y culturas desde la antigüedad tiene esa forma: Jesús hablaba en parábolas, filósofos como Nietzsche escribieron maravillosos aforismos, hombres sencillos, como Esopo (que fue un esclavo y conocía bien la vida campesina), nos enseñaron verdades vitales muy básicas a través de fábulas. La sabiduría habla también en pequeñas “píldoras” que se pueden degustar. Hay aquí un punto de partida que no resulta nada despreciable. Sin embargo, como cuando uno está enfermo, las píldoras no son suficientes… se requiere un tratamiento de conjunto; es esencial que esas “píldoras de sabiduría” que están en los aforismos, las sentencias o las fábulas hagan parte de una comprensión más general. No basta con leer pasajes, por ejemplo, de las Analectas de Confucio, e incluso aprendérselas de memoria y saber citarlas en las ocasiones adecuadas, si, al mismo tiempo, no somos capaces de ir desarrollando una meditación cada vez más cuidadosa y una reflexión cada vez más profunda sobre todas aquellas pequeñas frases de sabiduría que podemos aprender por nosotros mismos.

No hay tampoco una auténtica educación para la sabiduría sin una lectura cuidadosa de textos sapienciales de distinto orden. Los de algunos filósofos, y sobre todo muchos textos religiosos, están llenos de una serie de enseñanzas que nos pueden resultar muy útiles en la vida. Basta con recordar, por ejemplo, los proverbios de la Biblia, en donde se recoge la sabiduría acumulada por el pueblo judío, que es el fruto de muchos años de reflexión y de síntesis. ¿Y qué decir de textos como el Tao-Te-King, de Lao Tsé, una obra compleja y difícil, pero muy bien escrita, supremamente bella y de una profundidad metafísica incomparable? Cuando uno lee un texto como ese queda fascinado, aunque a veces no entienda muchas cosas de las que habla. Hay también “manuales de vida” en que ciertos maestros de reputada sabiduría condensaron —en textos cortos, precisos y directos— buena parte de lo que habían aprendido de la vida. Hay uno de estos manuales que me parece particularmente bello: el Enquiridión, de Epicteto, un filósofo que vivió en Roma en los primeros siglos de la era cristiana. Fue originalmente un esclavo y, con el tiempo, llegó a ser un importante filósofo, que resumió muchas de sus enseñanzas en ese pequeño texto, que es un bello resumen de la filosofía estoica dominante en esa época y que ha sido leído con suma frecuencia y cuidado por muy diversas generaciones de los siglos posteriores. La lectura de esta literatura sapiencial es un insumo esencial para la educación contemporánea, si es que esta quiere ser más sabia.
El cultivo de la sabiduría es también algo que se hace en comunidad. No nos hacemos sabios en la soledad, aunque esta sea tan necesaria para el cultivo de un espíritu reflexivo. Parte de lo que hace la sociedad contemporánea para evitar que haya personas sabias es que nos llena de ruidos por todas partes, para que no nos sintamos solos. Necesitamos de la soledad, pero esta tiene sentido porque tenemos una comunidad con la que podemos compartir el fruto de nuestra reflexión. Se trata, entonces, para que haya una auténtica educación para la sabiduría, de crear un espacio —que puede ser real o virtual— para compartir con otros nuestra experiencia de acercamiento a estas formas de sabiduría que están disponibles para todos. Sería muy interesante que, en las instituciones educativas, existiera un espacio para compartir dudas, creencias e inquietudes a propósito de ciertas filosofías de vida que nos puedan resultar inspiradoras (como el estoicismo o el epicureísmo), o incluso ciertas creencias religiosas como las de los budistas, los hindúes, las distintas religiones de la China, o incluso el budismo zen, o las creencias de los tibetanos o los musulmanes. Es preciso procurarse en las instituciones educativas un lugar y un tiempo para compartir la experiencia de vida y de lectura de todas estas grandes tradiciones sapienciales.
Finalmente, en la educación formal deberían existir espacios cada vez más amplios, y no cada vez más restricciones, para cultivar todos aquellos saberes que nos dan una perspectiva abierta y multicultural, como las lenguas, las ciencias sociales, la literatura, la historia de las religiones o la filosofía. Aprender una lengua es abrirse a otra cultura. “Tener una lengua es tener un mundo”, decía el filósofo alemán H. G. Gadamer. Es cierto: las lenguas nos abren el horizonte y amplían nuestra comprensión del mundo. Algo semejante sucede con las ciencias sociales, como la historia y la geografía; ellas nos muestran que el mundo es siempre mucho más grande que la pequeña parcela en que vivimos, que la ciudad que habitamos; nos hablan de los ríos, de los montes y de los acontecimientos que vivieron otros pueblos y nos enseñan que esos otros pueblos tenían otras costumbres, tradiciones y modos de ver el mundo que siempre pueden enriquecernos. Sin duda, la literatura es una herramienta para el desarrollo de la sabiduría: leer las grandes obras de la literatura universal —a Homero, a Cervantes, a los grandes escritores de nuestra lengua y de otras lenguas— nos da una nueva perspectiva de mundo, nos hace inter, y multi, culturales; nos ayuda a comprender que hay muchas, y muy distintas, formas de sabiduría que pueden enriquecernos. Por supuesto, las grandes religiones —más allá de que creamos o no en este o aquel Dios, o incluso de que seamos radicalmente ateos— siempre tienen mucho que enseñarnos. No es necesario ser budista para aprender del budismo ni ser musulmán para entender la profunda experiencia vital que han tenido los discípulos de Mahoma. La apertura a otras religiones es un espacio para cultivar una vida más sabia. Creo también que, sin duda, la filosofía siempre tendrá mucho que enseñarnos precisamente porque lo pone todo en discusión, porque lo somete todo a examen, porque nos enseña a buscar de forma permanente y, sobre todo, porque nos enseña lo más fundamental: que la sabiduría es algo nunca terminado, una búsqueda permanente, algo por lo que hemos de luchar a lo largo de la vida. Como bien dijo Sócrates: RM
“Una vida sin examen, una vida sin búsqueda permanente, no es digna de ser vivida”.