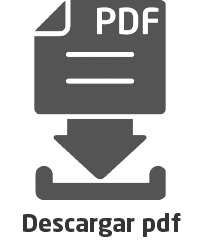La publicación “Iberoamérica Inclusiva. Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación en Iberoamérica” fue un emprendimiento conjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y de la Oficina Internacional de Educación (OEI-UNESCO), que se encuentra disponible en español, inglés y portugués (https:// www.oei.es/Educacion/Noticia/oei-y-unescopresentan-una-guia-de-inclusion-y-equidad ). Su objetivo principal yace en posicionar la teoría y la práctica de la educación inclusiva como el ADN de la educación y de los sistemas educativos.
La guía se sustenta en un enfoque plural, propositivo y de avanzada sobre la inclusión, así como de entendimiento y de apertura a debates y desarrollos a escalas nacional, regional y nacional cuyo común denominador es discutir, apropiarse de y efectivizar el principio que todos los estudiantes cuentan y lo hacen por igual. Dicho principio es transversal a las políticas educativas que se gestan en todos los niveles del sistema educativo, al currículo que asume el para qué y qué de la educación y de los aprendizajes, a la pedagogía que guía el cómo efectivizarlo, al centro educativo que localiza la propuesta educativa y al docente como el principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula.
La guía se sustenta en siete definiciones claves sobre cómo entender y efectivizar la educación inclusiva. Sucintamente veamos cada una de las mismas. En primer lugar, la inclusión como concepto y norte de referencia, implica articular un conjunto de genuinas políticas de inclusión social que son indicativas del compromiso y de la acción de un estado garante de oportunidades de desarrollo para todas y todos. Entre otras cosas, esto implica promover un abanico de iniciativas en torno a los territorios como espacios de convivencia social, a las familias reconociendo la diversidad de constituciones y de apoyos requeridos, y a los centros educativos como espacios de formación desde cero a siempre integrando familias y comunidades. Sin un soporte potente de inclusión social, la inclusión educativa es más una intencionalidad voluntarista que una estrategia convocante, sensata y realizable.

Asimismo, la inclusión social no basta por sí misma para que la educación tenga un impacto fuerte y sostenido en democratizar oportunidades de aprendizaje. De lo contrario, caemos en la trampa de suponer equivocadamente que basta con mejorar el contexto, para que la educación progrese. Nunca se dan relaciones lineales entre los contextos sociales y la educación. La calidad de las propuestas educativas siempre importa para contrarrestar efectos adversos de los contextos, o bien para potenciar los positivos.
En segundo lugar, la educación inclusiva, como estrategia articuladora entre la inclusión social y educativa, requiere necesariamente de un enfoque que sea transversal a la organización y al funcionamiento del sistema educativo, incluyendo las ofertas educativas y los ambientes de aprendizajes públicos y privados, así como la diversidad de modalidades de educación formal, no formal e informal. La educación inclusiva es, en efecto, la búsqueda de respuestas personalizadas a las motivaciones, las expectativas, las necesidades y los ritmos de progresión de cada alumno entendido como un ser único y especial en las maneras en que se compromete con y se responsabiliza por sus aprendizajes y se vincula con pares y docentes. La diversidad de cada alumno es una fuente y no una restricción para potenciar aprendizajes. Si ahogamos o desconocemos la diversidad que anida en el centro educativo y en el aula, terminamos más por excluir que por incluir. La indiferencia o la ignorancia frente a la diversidad penaliza más severamente al más diferente o al más vulnerable.
En tercer lugar, no hay efectiva educación inclusiva sin formar en los conocimientos y en las competencias que requieren personas, ciudadanos, trabajadores, emprendedores y comunidades para estar al mando de sus vidas. Básicamente las competencias indican la voluntad de las personas de identificar, seleccionar y movilizar valores, actitudes, conocimientos, emociones y habilidades para responder a diversos órdenes de desafíos, individuales y colectivos. Si la propuesta educativa en su conjunto es irrelevante para colectivos e individuos, toda mejora que resulte necesaria en las condiciones e insumos para enseñar y aprender tendrá escaso o nulo impacto. La educación inclusiva implica que los alumnos gocen y usen los conocimientos y las competencias para prepararse “para” y tener un rol proactivo en un mundo de adultos del que se desconoce más de lo que se conoce cómo será.
En cuarto lugar, la educación inclusiva necesita de un docente que entienda, aprecie y exprese cariño hacia las diversidades de sus alumnos, ya sean individuales, culturales, sociales, de afiliaciones, de género o de otra índole. Un docente puede “eliminar” la diversidad como fuente de aprendizaje, “recitando” un currículo atiborrado de contenidos prescriptos de arriba hacia abajo, apelando a estrategias pedagógicas sin reparar en las características de los alumnos, o usando la evaluación con un sentido de sancionar y muchas veces de estigmatizar. O bien el docente puede ser el principal tomador de decisiones inclusivas en el sistema educativo planteando a los estudiantes múltiples situaciones de aprendizaje que, alineadas con una visión y misión de la educación como política cultural, social y económica, le permita responder a desafíos de la vida real. Asimismo, esto implica combinar pedagogías para hacer emerger y apuntalar el potencial de aprendizaje de cada alumno, así como concebir y usar la evaluación para apoyar y evidenciar aprendizajes.
En quinto lugar, la educación inclusiva no puede implicar la imposición de un pensamiento, un rutero o una acción única que imponga la perspectiva de un colectivo cualquiera sea este. Justamente las diversidades de perspectivas se potencian cuando se acuerdan referencias universales adheridas por la sociedad en su conjunto, que cobijan la diversidad pero que no se asume ninguna de ellas como una verdad última o dogma. Es lo que se conoce como un universalismo de valores que es transversal a la sociedad, y a la vez, ampara la diversidad manteniendo lazos comunes de referencia que no pueden ser violentados por posicionamientos excluyentes. Inclusión y diversidad van de la mano.
En sexto lugar, la educación inclusiva es un asunto de ida y vuelta con la sociedad que implica afinar, desde el sistema educativo, las capacidades de comprender las expectativas y preocupaciones de las comunidades y de las familias sobre cómo la diversidad de contextos y perfiles de alumnos pueden ser un activo para potenciar las oportunidades de aprendizaje de sus hijos/as. No se aprende a vivir juntos y apreciar la diversidad en sociedades y sistemas educativos que dividen y en muchos casos segmentan a los alumnos en función de sus contextos, capacidades y desempeños, o bien de filtros regresivos de selección entre los niveles educativos que terminan por penalizar severamente a las personas y los grupos más vulnerables.
En séptimo y último lugar, la inclusión como conjunción de la inclusión social y de la educación inclusiva, requiere que la sociedad, sus ciudadanos y diversos colectivos, estén convencidos del valor de la inclusión en sus fundamentos éticos, en que genera maneras sanas de convivencia y en que forja una sociedad de cercanías que congenia inclusión, equidad y excelencia. No solo basta con adherir a valores y principios fundamentales que deben ser universales, sino también se necesita que el sistema político, exigido por la ciudadanía, tenga la voluntad, la capacidad y los instrumentos para hacer de la inclusión el nervio motor de la s políticas públicas en clave de largo aliento y sostenidas por la ciudadanía. Ciertamente una genuina inclusión es sinónimo de calidad democrática. RM