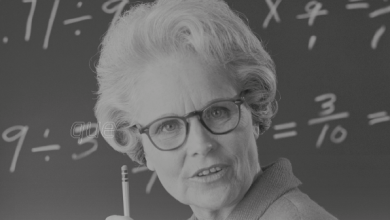¿Qué rol juega la escritura en la formación escolar de los estudiantes?, ¿en qué medida
esta práctica puede mejorar la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos?, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de encauzar los distintos recursos que los alumnos deben desplegar a la hora de desarrollar un escrito? Estas son algunas de las preguntas que motivarán la reflexión que se desarrollará a continuación, en el entendido de que pueden ser múltiples las respuestas en virtud de la naturaleza y condiciones de la comunidad educativa donde los alumnos se desenvuelven.
Como se esboza a partir de las ideas anteriores, la escritura es una práctica habitual e inherente a la cultura letrada en la que actualmente nos desenvolvemos. El desarrollo de la escritura es fruto de un proceso: en una primera instancia, la comunicación y la cultura humana fueron eminentemente orales, con todas las implicancias que esto supone, tales como la predominancia de un pensamiento situacional, desprendiéndose de recuerdos no pertinentes (Ong, 2011), pero también con una fuerte coparticipación de quienes se incorporaban a la interacción en función del contexto, de los conocimientos compartidos y del alcance de la capacidad vocal de los interlocutores.
Una vez que la escritura, entendida como un sistema codificado que permite a un sujeto determinar exactamente las palabras a las que un interlocutor se vería expuesto, inicia su proceso de implantación en las sociedades, surgirá tanto la posibilidad de observar el producto del lenguaje: letras, palabras y párrafos conformantes de un texto, como también la posibilidad de dilatar, detener e interrumpir la recepción del mensaje y, a la vez, apreciar con mayor claridad y precisión el modo en que está configurada la comunicación. Contar con este recurso de observación, análisis y reflexión, indudablemente, permitió a la conciencia humana “alcanzar su potencial más pleno” (Ong, 2011, p. 23) en cuanto le hizo posible configurar el pensamiento, pues contar con un registro de los dichos favoreció que la mente apuntara a un pensamiento más abstracto y original. La escritura posibilitó, entonces, que los sujetos pudieran recrear y recuperar cursos de pensamiento, interrumpirlos y reorganizarlos, dado que, al contar con un registro al que se podía acudir, no se requería desplegar esfuerzos para recordar. En ese sentido, se “libera la mente de las tareas conservadoras, es decir, de su trabajo de memoria, y así le permite ocuparse de la especulación nueva” (Havelock, 1963, en Ong, 2011, p. 47). Junto con este impacto en el pensamiento, el hecho de que la escritura se asociara con funciones diferentes a las que cumple la comunicación oral –por cuanto hacía posible de manera más accesible el registro de información– conllevó también el prestigio que suponen áreas como la religión, comercio, gobierno y otras (Álvarez, 2012).
La anterior caracterización permite, grosso modo, hacerse una rápida idea de las distintas funciones que la escritura cumple en la sociedad y cómo aporta al desarrollo de la misma, aunque por supuesto, podrían enumerarse muchas otras razones que sustenten esta importancia. Es indudable que existe consenso respecto de dicha importancia y de la necesidad de que los niños, con un no despreciable esfuerzo, la aprendan en la escuela. Por ello, diversos planes curriculares, tanto del nivel escolar como del universitario, incorporan indicaciones expresas sobre qué y cómo deben aprender los estudiantes sobre la escritura.
Como puede observarse, la escritura resulta una herramienta transversal a las edades, tareas, asignaturas, campos de conocimiento y otros. Dado su carácter universal, resulta imprescindible preguntarse cuánta es la responsabilidad que, como docente, me cabe en el desarrollo de la escritura de mis estudiantes. Reflexión que cobra mayor sentido cuando no tuve que desarrollar estudios específicos sobre el lenguaje o la didáctica de la escritura en mi formación académica; es decir, cuando no soy un especialista en lengua; sino que mi formación (y parte de mis experiencias de escritura) se ha vinculado al área de matemática, de las ciencias sociales, de las disciplinas científicas, etc.
Para desarrollar esta reflexión, en primer lugar, como ya decía Castelló (2008), conviene que como profesores definamos qué entendemos por escritura: ¿se refiere exclusivamente al dominio de la gramática y de la ortografía?; ¿hablar de escritura implica la capacidad de repetir o describir lo que uno sabe sobre un tema?; ¿o es necesario que, junto con plasmar en el papel las ideas, seamos capaces de representarnos el contexto y el destinatario de una forma que favorezca la comprensión y el efecto que persigo con mi comunicación? Aunque sean diversas las respuestas que estas preguntas tendrían, en función de quiénes las respondan, es probable que en ellas se presenten algunos “mitos sobre la escritura” (Ávila & Navarro, 2015), a saber: escritura como transcripción de la oralidad y del pensamiento; aprendizaje de la escritura solo al inicio de la escolaridad; exigencia de talento e inspiración para escribir, entre otros.
En segundo lugar, se hace necesario revisar la relación entre la especialidad disciplinar y la escritura, la que puede identificarse a partir de los textos específicos que se desarrollan en los campos de acción y de conocimiento y que, siguiendo a Bajtín (1998) y a otros muchos autores, se entienden como géneros discursivos. Los géneros discursivos corresponden a prácticas sociales institucionalizadas que cuentan con ciertos rasgos prototípicos, como su finalidad y composición (temas, estructura, léxico, etc.), que los hacen identificables en las diversas esferas sociales.
La noción de género discursivo permite identificar formas específicas de comunicación y del uso de la lengua en la escuela. Hay diversos géneros que encuentran ocurrencia en las instituciones educativas y que, cada vez más, son objeto de interés para la investigación, por ejemplo: discurso docente, toma de apuntes, informes de experiencias de laboratorio en ciencias, resúmenes o comentarios de lecturas en lengua, ensayos en ciencias sociales, respuesta de preguntas de desarrollo en matemática, entre otros.
Estos géneros comúnmente son leídos y producidos por los estudiantes; no obstante, cabe preguntarse si en clases se les enseñan, expresamente, estrategias para leerlos y escribirlos. Este punto resulta de especial interés cuando los alumnos, al aprender esos géneros específicos se aproximan a la perspectiva desde la que disciplina específica (ciencias, lengua, ciencias sociales, matemática, por ejemplo) aborda la realidad. En este sentido, un docente con especialidad disciplinar es capaz de comprender cómo se constituye el objeto de estudio de su asignatura y tiene un manejo respecto del lenguaje disciplinar en cuanto al registro y el léxico, al tipo de construcciones oracionales y a la estructura de cada uno de estos textos. En otras palabras, y retomando la reflexión que orienta este texto, resulta que un requisito para enseñar a escribir y leer géneros disciplinares corresponde más bien al conocimiento que de ellos se tenga: un profesor, entonces, aunque en su formación no haya visto didáctica de la escritura, cuenta con conocimientos disciplinares que permiten caracterizar los géneros y desprender de ellos estrategias de lectura y de escritura.
Resulta importante, entonces, que los profesores indiquemos claramente a los estudiantes las características del género que se les invita a desarrollar ya que, por ejemplo, el ensayo que un docente de lengua solicita a un alumno para que dé cuenta de la lectura de una novela del Boom latinoamericano, necesariamente difiere del ensayo que profesores de ciencias sociales pueden pedir a los estudiantes cuando les invitan a establecer la relación entre ciertos fenómenos políticos y económicos de una determinada época de América latina.
Enseñar a leer y a escribir es una responsabilidad que debe ser compartida a través de todos los niveles educativos (iniciales, medios y superiores) y en cada una de las materias, y no en una materia específica y aislada (i.e., lengua y literatura). Esto es así porque los contenidos de una materia no consisten solamente en nociones teóricas y métodos de estudio, sino también en las prácticas de lectura y escritura que la caracterizan. Esas prácticas letradas están sistemáticamente ligadas a los marcos epistemológicos a los que pertenecen y, en términos didácticos–pedagógicos, su ejercitación proporciona la estrategia más fructífera para acceder a ellos”.
(Navarro, 2013, p. 22).
Por tanto, la escritura resulta una práctica que forma parte consustancial de la sociedad actual y, a la vez, corresponde a un espacio de aprendizaje que atraviesa diferentes ámbitos. El solo hecho de que los profesores tomemos conciencia del valor que la escritura cobra para la experiencia formativa del estudiante y en especial, el potencial de aprendizaje disciplinar que conlleva, abre la puerta a la búsqueda de estrategias didácticas y pedagógicas enraizadas en las necesidades comunicativas de la asignatura que favorezcan su carácter de herramienta para aprender más y mejor: ejemplificación de las características del género que se espera, criterios de construcción y de evaluación de los mismos, lecturas socializadas en las que el docente señale preguntas o recursos que faciliten la comprensión, entre muchos otros. La invitación está extendida, entonces, no solo a los especialistas en lengua, sino que a todos los docentes, a sacar partido a su propia experiencia de escritor y de sus conocimientos disciplinares para fortalecer el aprendizaje de nuestros alumnos.