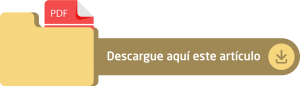En cualquier proceso educativo, el educador tiene una importancia crucial.
En cualquier proceso educativo, el educador tiene una importancia crucial. Es el encargado de generar un ambiente de grupo que sea propicio a los aprendizajes, lo que le convierte en el eje central alrededor del cual se facilitan los procesos educativos. Esto es, necesita generar un ambiente que sea intelectualmente estimulante, emocionalmente positivo y proactivo y socialmente estable, no exento de retos y que requiera, por parte de los alumnos, de un cierto esfuerzo que implique la consecución de unos objetivos, los cuales perciban como significativos y recompensantes.
Su función es, por supuesto, distinta a la de los alumnos, pero debe compartir con ellos un aspecto fundamental: el deseo de seguir aprendiendo y de continuar creciendo intelectualmente, un deseo que debe ser explícito para facilitar el estímulo a los alumnos. Todo ello implica que, como es lógico, el contenido de las clases, esto es, qué se enseña, sea importante. Pero todavía más importante, de hecho, absolutamente crucial, es cómo se transmiten estos conocimientos. Este cómo incluye todos los aspectos relacionados con las emociones, con el estímulo y la generación de retos que lleven a sensaciones positivas, que estimulen las ganas de continuar avanzando.
Todo esto se viene diciendo y experimentando desde hace décadas, dentro de lo que se suele denominar “pedagogía moderna”, con resultados muy positivos. Posiblemente todos los lectores de este artículo compartan buena parte de ello, hayan recibido más de una formación o hayan leído más de un tratado al respecto. Pero, sin embargo, resulta muy difícil llevarlo a la práctica. Es lo más habitual, y quien firma este artículo lo sabe también por experiencia propia. A pesar de saber que, por ejemplo, en la Universidad las clases magistrales son útiles, estas deben ser limitadas para facilitar el uso de otros sistemas pedagógicos más dinámicos y proactivos de adquisición del conocimiento. Sin embargo, muy a menudo, si uno no se detiene a analizarlo de forma minuciosa y consciente, tiende a utilizar el mismo estilo docente que usaron con él años e incluso décadas atrás, a pesar de saber que no es el más efectivo. Y lo mismo sucede en cualquier nivel educativo, desde la educación infantil hasta la formación de adultos.
Pero, si tantos y tantos profesionales de la educación tenemos clara la importancia de las estrategias pedagógicas que permiten la participación proactiva de los alumnos y que favorecen la motivación a través de emociones positivas y de retos bien calculados, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué los cambios que realizamos demasiado a menudo se quedan a medio camino y no terminamos de profundizar en ellos, lo que hace que con frecuencia se queden en simples operaciones “cosméticas”? La respuesta está en el cerebro, en la forma como almacena los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida, y en la manera como luego los usa. Conocer cómo funciona el cerebro contribuye a que nos empoderarnos para fomentar un crecimiento personal que también redunde en beneficio de nuestros alumnos.
El cerebro almacena conocimientos a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento, a través de las experiencias vitales con que se encuentra y de los aprendizajes que recibe (de hecho, solo como curiosidad, los almacena desde unas pocas semanas antes de nacer, a partir del séptimo mes de desarrollo fetal, como se ha demostrado por ejemplo con el ritmo de la lengua materna y, todavía más importante, con las emociones que experimenta la madre, que contribuyen a empezar a estimular las suyas propias). La mayor parte de estos conocimientos se adquieren de forma preconsciente, y a pesar de que no sepamos ni tan siquiera que los poseemos, están ahí y los vamos usando sin darnos cuenta. Todos los aprendizajes que terminan implantados en el cerebro, esto es, que no se olvidan rápidamente, se almacenan en los patrones de conexiones que establecen las neuronas. Los conocimientos, sean del tipo que sean, se mantienen en las conexiones de intrincadas redes neuronales. Cada conocimiento, cada aprendizaje, cada experiencia que recordamos, genera su propio patrón de conexiones neuronales.

“El cerebro almacena conocimientos a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento, a través de las experiencias vitales con que se encuentra y de los aprendizajes que recibe”.
Bien, de hecho, no es exactamente así. Cualquier conocimiento, aprendizaje o experiencia genera conexiones nuevas, pero no quedan aisladas de las demás como islas autárquicas, sino que se hibridan con los conocimientos, los aprendizajes y las experiencias anteriores, muy especialmente con aquellos con los que mantienen una cierta relación. Es la forma biológica de integrar nuevos conocimientos en los preexistentes, manteniendo un hilo conductor entre ellos. Es un sistema muy efectivo, puesto que nos permite ampliar, refinar y perfilar cualquier aprendizaje previo a partir de nuevas experiencias, por lo que facilita el crecimiento intelectual, pero a los docentes nos juega una mala pasada. Somos los únicos profesionales que tenemos un contacto directo, vivencial y experiencial con nuestra profesión desde la más temprana niñez. Ahora lo explico mejor y detallo qué importancia tiene.
Un niño o una niña pueden jugar, por ejemplo, a los bomberos. El juego es la forma instintiva que tienen de adquirir conocimientos, pero lo más habitual es que no estén en contacto directo con bomberos auténticos. El juego les permite reproducir situaciones de la vida de los adultos, pero no lo experimentan junto con bomberos auténticos en el preciso instante en que estos están realizando una actividad profesional real. Si después de mayores deciden ser bomberos, adquirirán todos los conocimientos relativos a su profesión casi desde cero, sin demasiadas interferencias anteriores puesto que, en la mayor parte de casos, no habrán convivido con bomberos que les sirvan constantemente de ejemplo. No es este el caso de los docentes, sino todo lo contrario.
Como decía, todos hemos tenido un contacto directo vivencial y experiencial con docentes mientras estos estaban desarrollando su actividad profesional, al darnos clase. Desde los tres, cuatro o cinco años, o incluso antes, hemos pasado varias horas cada día con docentes, con nuestros profesores. Hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta los veintitantos años en que terminamos nuestros estudios universitarios, hemos ido acumulando en nuestros cerebros no solo algunos de los muchos conocimientos que nos transmitieron nuestros profesores, sino también, de forma muy especial, cómo nos lo transmitieron.
Esto es, nuestros cerebros han ido acumulando en sus conexiones neuronales qué estrategias pedagógicas utilizaron; si tuvieron en cuenta la generación de ambientes emocionalmente positivos y socialmente estables o no; de qué forma nos motivaron (o si no lo hicieron en absoluto); si para estimularnos usaron, tal vez, el ridículo (quien escribe este texto lo sabe muy bien, por algunos profesores que ridiculizaban a sus alumnos cuando no respondían lo que ellos esperaban, y generaban en ellos una sensación de miedo social que fácilmente los llevaba a infravalorarse), o si por el contrario usaban palabras de aliento; si obligaban a memorizar los conceptos de forma acrítica y sin reflexión o permitían la discusión dentro del aula; si el esfuerzo que nos exigían se veía recompensado por los resultados finales o si estos eran, al menos para una parte del alumnado, inalcanzables; si el nivel se adecuaba a las distintas capacidades de los alumnos o si exigían demasiado a unos y excesivamente poco a otros (no hay que olvidar que cada persona tiene unas capacidades cognitivas diferentes, y que pedir demasiado desmotiva al ver que no se alcanzan los resultados mínimos previstos, y exigir poco también desmotiva al no tener sensación de reto); si todas las explicaciones eran magistrales o si se provocaban situaciones diversas y enriquecedoras dentro del aula; si el día del examen, control o prueba, generaban sensación de estrés con su actitud (una situación que, también por experiencia propia, como seguro por experiencia de algunos o muchos de los lectores, podía llegar a ser incluso bloqueante), o si contribuían a fortalecer la autoconfianza de los alumnos para que, a través de una serie de retos, pudiesen sacar lo mejor de sí mismos; y un larguísimo etcétera de otras muchas posibilidades.

Apliquemos ahora todo esto a la forma como nuestro cerebro se va construyendo y reconstruyendo a lo largo de la vida. La forma como fuimos educados también generó, como cualquier otra experiencia vital, conexiones neuronales que hibridaron con los conocimientos que nos transmitían y con todas las demás experiencias que íbamos teniendo. Esto sucedió durante todos, absolutamente todos los años que duró nuestra educación. Al formarnos como educadores, muy probablemente vimos otras maneras de educar y salimos convencidos de cómo debíamos hacerlo. Pero todos estos nuevos conocimientos hibridaron con los anteriores a través de las redes neuronales por lo que, al llegar a clase, al encontrarnos en la tesitura de docentes delante de nuestros alumnos, nuestro cerebro empieza a activar las redes necesarias para hacerlo, lo que incluye no solo las que se han formado durante nuestra educación específica como docentes sino también todas las anteriores. Esto es, también se activan las redes neuronales que almacenaron cómo nos educaron a nosotros, por lo que tenemos una gran tendencia a repetirlo de forma muy parecida. Dicho de otro modo, se ha mezclado lo que queríamos hacer con lo que nos hicieron a nosotros, diluyendo cualquier cambio que tuviésemos previsto. Y, además, en situaciones de estrés (y dentro de las aulas se van produciendo este tipo de situaciones), el cerebro tiende a priorizar las conexiones más antiguas, puesto que están más enraizadas.
No hay forma humanamente posible de evitar estas hibridaciones de conocimientos (ni sería bueno hacerlo), pero para generar vidas inspiradoras para el mundo sin duda hay que cambiar aspectos del proceso educativo. Nuestro cerebro no nos lo pone fácil, puesto que enlentece el cambio neurológico y de pensamiento del educador. Solo hay una manera de lograrlo: siendo muy conscientes del cambio que queremos provocar, y provocarlo en nosotros mismos antes de llevarlo a los alumnos. El educador primero tiene que autoeducarse en cuanto a cómo va a transmitir los conocimientos. Ello implica trabajar lo que se denomina metacognición, esto es, la capacidad de ser conscientes de nuestros propios procesos cognitivos, para potenciar al máximo en nosotros aquellas cualidades vitales que queramos exportar a nuestros alumnos. Sin nuestro cambio, el cambio en educación será siempre excesivamente parcial. No es una tarea fácil, pero sin duda supone un reto especialmente motivador. Como reza el tema central de esta edición de Ruta Maestra, el cambio neurológico y de pensamiento del educador son necesarios para contribuir a generar vidas inspiradoras para el mundo. O, dicho de otro modo, para generar vidas inspiradoras hay que ser inspirador. RM