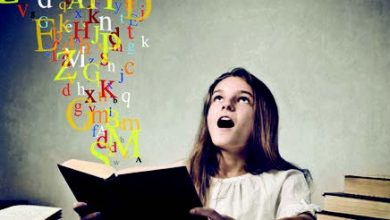En 1961, Fritz Leiber, un prolijo autor de cuentos y de novelas de terror y ciencia ficción llenó estanterías y revistas con sus relatos que fueron hasta hace poco consideradas serie b, estas clásicas obras de los años 60 y 70 en Estados Unidos atiborradas de universos paralelos, invasiones alienígenas y futuros distópicos. Al igual que otros eventos que han pasado primero en los libros antes que en la realidad, Leiber vaticinó que las máquinas escribirían por los hombres. En The Silver Eggheads, (Las Cabezas de Huevo Plateadas por su traducción), en ese futuro, la literatura es producida masivamente a través de unas máquinas y los escritores humanos son cada vez menos necesarios.
La producción en masa de libros para una humanidad ávida de leerlos, es ya mucha fantasía, pero en el fondo hay una reflexión interesante sobre esto de la IA, la educación y sobre lo que ya está pasando. En el libro, los Eggheads, son escritores puristas que rechazan la tecnología, pero finalmente sienten empatía por otros aspectos, por facilitar el que puedan dedicarse a cultivar el ego y la moda, tan común en muchos autores y obviamente tiene que haber una trama que devela las oscuras intensiones de la compañía que rige los destinos literarios del mundo. Los autores allí dando breves instrucciones a sus autómatas digitales, pueden dedicarse a la soberbia del ego, y son como estos escritores que rechazan el chatgpt pero usan Grammarly. Lieber se anticipó a este fenómeno, al igual que Julio Verne con los viajes a la luna o Stanislaw Lem con la literatura bítica.
Ante esta anticipación, hay otra referencia que podemos tomar para pensar que realmente lo más importante en la literatura, en los libros, es la experiencia de esa lectura, que por cierto, hace muchos años abandonó las prácticas de lectura en la escuela y se quedó allí solo eso de la referencia, los conceptos y la memoria. En Farenheit 451, otra novela futurista, pero de Ray Bradbury, los bomberos no extinguen los fuegos, sino que los provocan con pilas de libros que están prohibidos, Faber, el mentor de Montag le dice algo que me parece clave en este tema: “No es libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectados a través de radios y televisores, pero no lo son. No, no: no son libros lo que usted está buscando. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas, en viejos amigos; búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia solo está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del Universo hasta formar un conjunto para nosotros”.
Se sataniza a la IA, se le ve como una amenaza, pero la verdadera amenaza está en el uso.
Creo que hace mucho tiempo, no la inteligencia artificial sino la presión, la insistencia por darle más valor a la memorización que a la práctica, entre otras perversidades, han hecho ya un camino donde el facilismo era el que iba a tomar el control entre los lectores. ¿Es la IA una amenaza a la educación? Creer esto es como pensar que la cuchara iba a reemplazar el tenedor o que la televisión desplazaría al cine y así tantas otras inminencias sobre el futuro que vemos en las esquinas de los siglos.
Por un lado, se sataniza a la IA, se le ve como una amenaza, pero la verdadera amenaza está en el uso y esto no tiene nada que ver con ella. Es como quien se queja por la violencia en el cine que ve en su propia casa, o el que culpa al destornillador de asesinar a alguien. Es el uso el verdadero enemigo y detenidos en esto, avanza a pasos agigantados una relación con el conocimiento desde una lectura superficial, desde un lector que no es crítico. Las formas de aprender si han tenido un cambio sustancial, la forma en que los seres humanos están aprendiendo ha cambiado y esto parece no sorprender a la educación tradicional. Es un fenómeno del que no teníamos referencia desde el surgimiento precisamente de la lectura, el desarrollo de la imprenta o la popularización de los computadores. Hoy se aprende cualquier cosa incluso si no se sabe leer. Quienes no son lectores críticos aprenden todos los días en otros escenarios lejos de la academia. Y lo ponen en práctica. Y se hacen millonarios. Y lo multiplican.

Este cambio invita a reflexionar urgentemente sobre cómo estamos enseñando, cómo debería ser la valoración de un libro en el aula y de hecho las evaluaciones en general, repensar cómo estamos relacionando la lectura y la literatura a nuestros estudiantes.
Con una buena programación, por ejemplo, la IA podría convertirse en el aliado definitivo contra la ignorancia, al menos contra el desconocimiento; sencillas preguntas a ChatGPT, Deepseek o Gemini pueden actuar como tutores personalizados, explicando conceptos complejos con paciencia infinita, adaptándose al ritmo de cada estudiante, de hecho, hay ya versiones de cursos donde se aplican con éxito. ¿No era hace unos años la preocupación de la escuela el que el estudiante fuese autónomo? Eso sí, hay una diferencia entre ser autónomo y autómata, y allí creo que es donde debemos enfocar esfuerzos. Un tutor de IA carece de empatía, de búsqueda por pasión, de exploración, de inspirar curiosidad, entonces, como ha sido siempre, la amenaza de la IA es cercana a las mismas prácticas equivocadas en la educación cuando los maestros ya no inspiran.
Umberto Eco decía que el principal enemigo de los libros eran los mismos hombres que por décadas los han quemado, censurado o encerrado en bibliotecas. Como nunca antes el conocimiento ha estado tan cerca de la humanidad y es precisamente el tiempo en el que menos se consulta y menos se accede a él estando tan cerca en cualquier celular, entonces el tema no es de la IA sino de quienes la usamos. Es una paradoja, estas generaciones son quizás las que más leen, pero parece que esto no tiene un sentido o el efecto que soñamos cuando era más complejo acceder a tanto para leer.
Integrar la IA en el aula es una manera de hacer posible una coexistencia sin miedo, un resurgir de las obras literarias magistrales y las que están en camino a convertirse en eso, que tienen entre líneas mucho más que lo que puede extraerse en un texto insípido generado para cumplir con la tarea. Como nunca antes, entonces, el desafío es de los maestros, de una pedagogía que fomente la duda, la creatividad y, sobre todo, la capacidad de cuestionar incluso a la propia inteligencia artificial.
Siempre que hablo de estos temas no puedo dejar de pensar en Tom Sawyer. Ahí en el aula, con el calor del verano bajándole en gruesas gotas por la frente, él y sus compañeros de salón leen en coro la obra literaria del día. Tom no puede dejar de pensar en la pradera. En el agua fresca que ha sentido en todo el cuerpo cuando se baña desnudo en el rio. En el delicioso sabor de la miel recién extraída del panal así le cuesten algunos piquetazos de las abejas y la fatiga de la carrera huyendo de ellas. ¿Cómo decirle a Tom que ese libro que están leyendo seguramente también puede darle horas de felicidad y entretenimiento? No olvidemos que la lectura ha sido una poderosa forma de entretenimiento por siglos. No dejo de pensar en Tom porque hoy en día esa experiencia de la lectura parece diluirse entre pantallas. ¿Cómo decirle a esos Tom Sawyers modernos que hay una enorme fascinación y aventura esperando por ellos en las páginas de los libros y que puede ser superior en muchos aspectos a esos reels que ven tan a menudo? Es ahí donde tenemos que concentrar esfuerzos, en retornarle a la literatura ese sitio jamás ha perdido, pero que a pesar de imbatible requiere una enorme mediación.
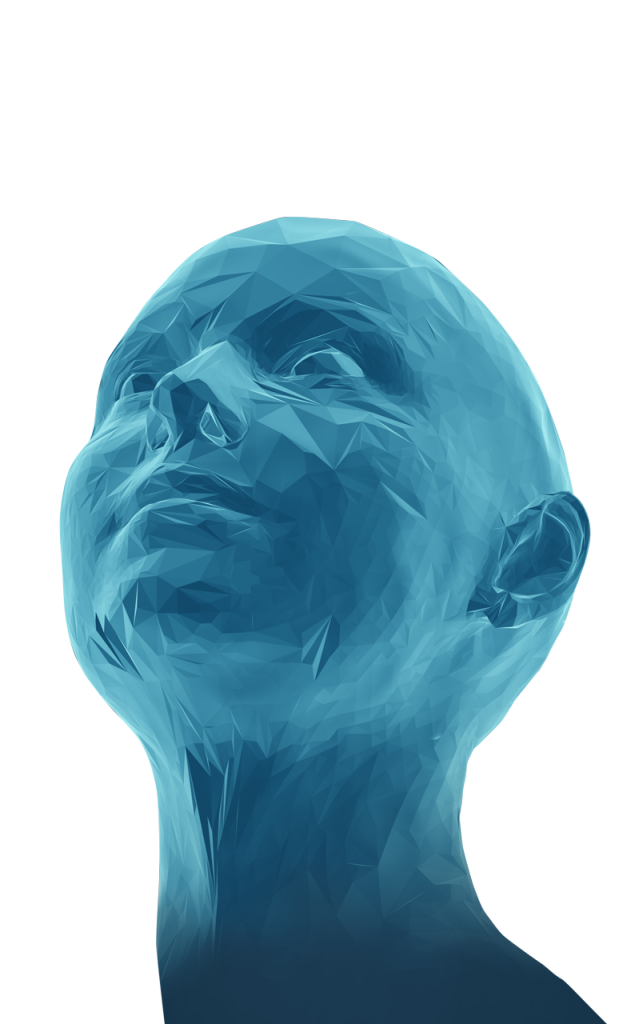
El desafío es de los maestros, de una pedagogía que fomente la duda, la creatividad y, sobre todo, la capacidad de cuestionar incluso a la propia inteligencia artificial.
Qué tal si en vez de pedirle a los estudiantes que entreguen un análisis de Cien años de soledad donde hablen del temperamento de los personajes o del simbolismo en la novela, que de hecho el Chatgpt lo entrega corregido ortográfica y gramaticalmente en 10 segundos, mejor les pedimos que escriban una carta como si fueran Melquiades hablando de la soledad o de las cosas que pasan en su vida. Qué tal si les pedimos que tomen dos metáforas de la novela y escriban ahí delante de nosotros un comparativo entre estas de manera libre; que no las escriban entonces, que las conversen o que las envíen a un grupo de wathasapp que hemos creado previamente solo para hablar del nobel colombiano. Qué tal si hacen memes sobre 100 años de soledad. Qué tal si después de leer La máquina del tiempo de H. G. Wells les pedimos que fabriquen una con sus propias indicaciones basadas en el libro, o que tan pronto lean Pinocho, pero no la versión de Disney, escriban el primer diálogo con un humano que sus juguetes antiguos tendrían, o un foro abierto y sin restricciones donde conversemos sobre las reflexiones que deja la obra de Collodi sobre ser alguien que no se desea ser. Esa es la esencia de la literatura y de lo que deben hacer los libros en la escuela, generar experiencias tan atractivas como lo digital si se quisiera, y que logren hacer que el lector siempre quiera retornar.
Le pedí a la IA que escribiera un poema sobre el amor en la escuela como si ella fuese Pablo Neruda y me respondió esto:
Amor en el Aula
Hablaré de ti, de un amor que no se ve,
pero brilla en las miradas, en la luz que entra
y acaricia tu rostro. Tu voz, un suspiro de viento,
roza mi nombre y el tiempo se detiene.
En cada rincón del aula, el amor se esconde,
se vive en el roce de las manos, en la quietud del día.
Tú, mi compañera, sol y sombra,
haces que el reloj se olvide de las horas.
Así, en el silencio de la escuela,
el amor crece, invisible,
como una hoja que cae sin ser vista,
pero tocada por todos.
No podemos negar que está precioso, pero ¿tendrá el alma de Neruda estos versos artificiales? Obtendrá Superior el estudiante que entregue este poema, el profesor seguro le felicitara, pero la educación del futuro debe preservar lo que nos hace únicos: la capacidad de soñar, de equivocarnos y de crear belleza desde el caos, la poesía es de alguna manera eso y quien presenta ese poema no lo sabe. A la larga, las máquinas, la inteligencia artificial son aparatos, elementos tecnológicos que dependen de la electricidad en muchos casos y que realmente no saben lo que hacen, hacen lo que les decimos y aprenden cómo mejorar precisamente eso, mientras el hombre es un ser que, al no saber lo que hace, se siente como el dueño del mundo.
El desafío es claro y de hecho es el mismo que por décadas se ha discutido como fundamental en la educación, pero que ahora parece tener un accesorio que lo hace indiscutiblemente más fácil: evitar la pereza mental, cultivar el pensamiento crítico y recordar que, al final, la mejor tecnología es la que nos ayuda a ser más humanos, no menos. La literatura ha estado allí siempre fomentando eso que queremos combatir. Después de todo, como dijo Frankenstein demasiado tarde, “el conocimiento sin conciencia es el peor mal”. La IA en las aulas debe ser, ante todo, una aliada de esa bondad: la que nos impulsa a aprender, a crecer y, sobre todo, a pensar por nosotros mismos.
La educación del futuro debe preservar lo que nos hace únicos: la capacidad de soñar, de equivocarnos y de crear belleza desde el caos.