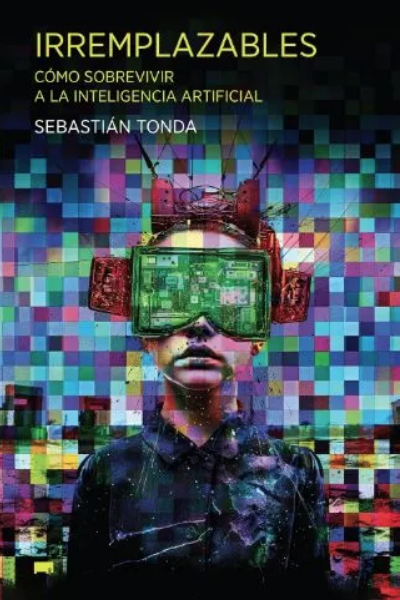
Capítulo extraído del libro Irremplazables. Cómo sobrevivir a la Inteligencia Artificial, de la página 149 a la página 160.
Hace un par de años me ofrecieron comprar un seguro de educación para mis hijas. La idea de aportar a un fondo para cubrir los gastos de su educación superior no sonaba mal, así que accedí a tener una cita para tener más claro el panorama. El corredor llegó a mi oficina y me preguntó qué nivel de educación superior les quería asegurar. Yo le respondí lo que asumo es la respuesta casi automática de cualquier papá: “El mejor posible”. “Ok”, me dijo, “vamos a pensar que deseas invertir el costo de una universidad Ivy league en los Estados Unidos, que es alrededor de setenta mil dólares al año, incluyendo gastos, por cuatro años, para tu hija, por lo que estamos hablando de alrededor de 260 mil dólares”. Calculó, entonces, cuánto debería pagar al año para llegar a cubrir esa cantidad en los siguientes catorce años, incluyendo los intereses que la inversión acumularía anualmente. El resultado sonaba bastante más realista que la estratosférica cifra de un cuarto de millón de dólares, que me había soltado antes. Me explicó, además, que si a mí me pasaba algo, el seguro pagaría ese nivel de educación superior para mi hija, sin importar cuánto hubiera alcanzado a aportar. La técnica había funcionado a la perfección. Me había asustado con la primera cifra y, luego, me había mostrado cómo, gracias a su propuesta, era factible que yo pudiera ofrecer a cualquiera de mis hijas la mejor educación que el dinero puede pagar. Pero, justo cuando estaba a punto de convencerme, la cosa se complicó. Me aseguró:
“Lo mejor es que, cuando toque pagar la universidad, puedes obtener los fondos sin pagar impuestos, pues el pago se haría directo a las instituciones educativas, y esto es cien por ciento deducible”. Yo argumenté: “¿Qué califica como una institución educativa para ustedes? ¿Qué pasa si mi hija, en lugar de ir a Harvard, decide sumarse a un equipo de investigación que viaja por el mundo, estudiando especies marinas, o si quiere crear un emprendimiento?”. A lo que replicó: “No, en ese caso el beneficio de los impuestos no lo tendrías, solamente aplica si pagas a una institución educativa certificada. Pero lo bueno es que además recibiría, totalmente a nuestro costo, un automóvil nuevo para que pueda transportarse a la universidad. Sorprendido, repliqué: “¿Cómo? Pero si, cuando mi hija vaya a la universidad, los autos se van a manejar solos y nadie va a tener uno, todos vamos a pagar solamente por transportarnos y, muchas veces, ni siquiera lo haremos en auto. El vendedor me miró completamente extrañado, me dijo que nunca le había tocado un cliente tan difícil como yo, y remató diciéndome: “¿Me podrías referir con alguien más tradicional?”.
Más allá de la anécdota, tengo que decirles que sospecho que mi hija no irá a la universidad. Al menos no como hoy la concebimos. De hecho, me pregunto: ¿cuánto tiempo más debería continuar existiendo un esquema de educación tradicional? ¿En qué está cambiando la educación? Lo del auto, ya veremos.
Roberto Saint Martin es un brillante emprendedor mexicano a quien, desde chico, le encantaba entender cómo funcionaban las cosas, las desarmaba para, después, inventar otras nuevas. Su infancia estuvo llena de cómicos y peligrosos momentos, como el día en que incendió la cocina de su abuela al hacer un experimento. Lo que siempre lo apasionó fue construir robots y, al menos en el papel, diseñar miles. La primera vez en su vida que logró entrar a un laboratorio de robótica fue cuando llegó al séptimo semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica del Tecnológico de Monterrey. Después de graduarse, decidió fundar una empresa que se llama Robotix y que es, ni más ni menos, una escuela de robótica para niños, donde, a partir de los seis años, pueden aprender algo tan complejo como construir robots a través del juego. Seguramente han visto, más de una vez, una noticia como: “Niños mexicanos ganan concurso de robótica de la NASA”. Detrás de todas esas noticias está Robotix y Roberto, quien decidió dedicar su vida a la meta de que ningún niño tenga que esperar a saberlo todo para empezar a hacer lo que le apasiona.
¿Cuáles de las capacidades que inculcamos en los niños de hoy, realmente, les servirán cuando, a sus veinte años, la tecnología transforme el mundo cada semana?
Saint Martin terminó hablando de cómo la robótica se convierte en un medio para que los niños desarrollen su capacidad de solucionar problemas pero, sobre todo, su autoestima. ¿Ustedes saben lo que significa para un niño poder hacer algo que para sus papás es imposible?
Son más de 250 mil niños y jóvenes mexicanos los que han pasado por Robotix; las primeras generaciones ya llegaron a la universidad, no todos ingresaron a estudiar ingeniería, pero los que sí, sistemáticamente saben más de robótica que sus maestros.
¿Dónde están los Robotix en el arte, el teatro, la música, la literatura, el emprendimiento, las ciencias, la inteligencia emocional? ¿Por qué solo dejamos a nuestros hijos poner en práctica lo que consideramos actividades “extracurriculares”, pero nos parece una locura que jueguen y pongan en práctica lo que consideramos parte de su educación superior? ¿No es la vocación de cada niño la que debería guiar su formación, para llevarlo a su máximo potencial?
No soy un experto en educación y entiendo que tener bases de lectoescritura y matemáticas es algo básico. Pero también creo que, por medio del juego y sin dejar atrás su infancia, los niños pueden poner en práctica cualquier actividad que fomente sus virtudes, mucho antes de lo que pensamos, aun si éstas parecen reservadas para la educación superior.
¿Por qué, por ejemplo, dejamos que los niños practiquen deportes, e incluso que los tomen en serio, pero nos parece una locura que asuman de la misma manera la biotecnología o la filosofía? ¡Son niños! ¡No les robemos su infancia! Eso sí, en la escuela queremos verlos comportarse como adultos, perder la inventiva e irse transformando, poco a poco, en el alumno modelo. Por eso, debemos preguntarnos: ¿cuáles de las capacidades que inculcamos en los niños de hoy, realmente, les servirán cuando, a sus veinte años, la tecnología transforme el mundo cada semana? ¿Qué tan importante será, en ese momento, el conocimiento en contraste con la creatividad, la resiliencia, la conciencia, la humanidad?
Parece que hemos olvidado que el fin de la educación es que cada ser humano viva su máximo potencial, que florezca. Por el contrario, parece que hemos creado un sistema para transformar a los seres humanos en tecnócratas efectivos en la competencia, en una especie de “hombres grises”, como los que aparecen en Momo de Michael Ende.

En el futuro cercano no habrá tecnócrata capaz de competir con la tecnología. Nos volveremos ineficientes en el sistema que nosotros mismos hemos construido. Por esta razón, es imprescindible que retomemos y reconstruyamos nuestra definición de felicidad, de aquello que da sentido y plenitud a nuestras vidas, para poder, entonces, aspirar a un renovado concepto de éxito, que nos motive a rediseñar la educación como medio para alcanzarlo.
¿Cuáles son los cambios más urgentes que tenemos que hacer? Quizá lo primero es subrayar que la profesión tiene que dejar de ocupar el centro de la educación superior. En los siguientes años desaparecerán y se crearán más profesiones que nunca, y las que sobrevivan, cambiarán completa y constantemente a causa de la tecnología. En el centro de la educación superior es necesario colocar propósitos como estos: mejorar la salud en el mundo, mantener vivo y sano el planeta, preservar los derechos humanos y evolucionar en este tema, resolver los conflictos internacionales, reflexionar acerca del sentido de nuestra existencia, definir qué papel desempeña la ética en la era tecnológica, etcétera. Para enfocar la educación en el bienestar de la humanidad, las instituciones educativas podrían definir propósitos relevantes para ella, empezando, por ejemplo, con los objetivos para el desarrollo sustentable definidos por la ONU, y añadiendo los que cada cual considere prioritarios. Los alumnos podrían establecer su propio propósito, mientras sea concreto, benéfico para los seres humanos y asegure la colaboración de una comunidad multidisciplinaria.
La motivación de un propósito claro podría sustituir la profesión de manera mucho más efectiva e inspiradora, en el proceso de creación de identidad y desarrollo profesional, fomentando la vocación en lugar de una profesión que la reemplace o, en el mejor de los casos, la limite. A diferencia de las profesiones, los propósitos no desaparecerán; en todo caso, podrán evolucionar. Cambiar de carrera no significaría cambiar de profesión, sino cambiar de propósito. Las instituciones de educación superior podrían especializarse en propósitos y, así, diferenciarse de otras instituciones.
Desde la perspectiva de las universidades, el cambio es absolutamente necesario, porque bajo el sistema tradicional ella se están volviendo prescindibles. Cuando escribí este capítulo, Google anunció que sustituiría su requerimiento de un título universitario por un certificado de Google educación, que podría obtenerse en seis meses a una fracción del costo.
Nos volveremos ineficientes en el sistema que nosotros mismos hemos construido. Por esta razón, es imprescindible que retomemos y reconstruyamos nuestra definición de felicidad.
Muchas de las mejores universidades del mundo llevan años migrando a un modelo, en el cual pueden combinarse capacidades y crear nuevos perfiles. Los alumnos que elijan un propósito como carrera deberán tener una base de conocimiento que les permita comprender el problema y sus causas, pero después podrían elegir entre un menú infinito de conocimientos y capacidades, que aporten colaborativamente al propósito, desde ópticas distintas y complementarias. Alguien que suscribió el propósito de salvar vidas humanas podría decidir aprender no solo medicina, sino también procesos de creatividad e innovación para buscar nuevas soluciones, o quizá aprender ciencia de datos para analizar cómo aplicarla a la salud.
Visión colectiva
Tenemos que dejar de enfocar la formación y la evaluación bajo una óptica individual. En el futuro inmediato, el éxito de nuestra especie dependerá de nuestra capacidad de cooperar y colaborar, en función de conquistar propósitos en común: nadie podrá resolver los retos masivos a los que nos enfrentaremos de manera individual. La colaboración multidisciplinaria es imprescindible para dar solución a los grandes problemas y aprovechar las oportunidades que tiene la humanidad. Actualmente, la educación promueve la competencia y evalúa el desempeño únicamente de manera individual, además de fomentar el hecho de “ser el mejor” en estudiantes de todas las edades. Más adelante, claro, cuando la vida laboral comienza, nos sorprende lo complicado que resulta hacer que la gente colabore en función de objetivos comunes. La tecnología nos brinda la posibilidad de tener una colaboración masiva sin precedentes. Tenemos que formar adultos capaces de aprovechar esta gran opción.
Ignacio Portillo, un académico argentino, físico de formación, decidió dedicar su vida al propósito de fomentar la cooperación para transformar la humanidad; su tesis de doctorado se centró en comprender las variables que determinan la colaboración y cómo mejorarla. Su enfoque científico le permitió definir variables matemáticas, y crear un algoritmo capaz de medir y mejorar la cooperación en cualquier grupo de personas que tengan un objetivo en común. El siguiente paso fue formar una empresa, Egg Cooperation, cuyo propósito es fomentar la cooperación humana. Esta firma decidió empezar por la educación, por medio de una plataforma que utiliza su algoritmo: los alumnos se reúnen para resolver problemas o casos en grupos de 4 a 6 personas. Al final de cada sesión, le dan una calificación al grupo en el que trabajaron y reconocen a la persona que, desde su perspectiva, aportó más.
Con esta información, el algoritmo define grupos de individuos que colaboran de manera más efectiva y, por tanto, establece con quién trabajarás en la siguiente sesión. Nada de que yo trabajo con mi amigo o con quien piensa parecido a mí; la lógica es puramente matemática y está basada en las variables que, realmente, pueden afectar la colaboración.
Los alumnos que elijan un propósito como carrera deberán tener una base de conocimiento que les permita comprender el problema y sus causas, pero después podrían elegir entre un menú infinito de conocimientos y capacidades.
En la actualidad, esta plataforma es utilizada por más de 20 mil alumnos en Argentina con resultados espectaculares: 50% menos de deserción, 300% más alumnos aprobados, 90% de los alumnos declaran sentirse más motivados en sus grupos de estudio y, además, el costo por alumno ha bajado en un 70%. Egg Cooperation está enfocada en lograr que, cada vez, más alumnos empiecen a utilizar la plataforma para aprender cooperando. El potencial va mucho más allá de la educación, imagínense mejorar la colaboración en las industrias creativas, en los gobiernos y en los laboratorios científicos. Cualquier grupo de personas que comparta un objetivo necesita complementarse de forma más efectiva y a gran escala; es la suma de todos esos aportes la que comanda, ni más ni menos, la evolución de nuestra especie.
Nacho es el ejemplo perfecto de una persona que no se dejó definir por su profesión, sino que decidió aplicar sus conocimientos y aptitudes a un propósito. En su organización reúne personas con diversos perfiles que colaboran multidisciplinariamente, con una enorme capacidad de impacto en beneficio de la humanidad.
Imagínense que, al elegir su propósito, se sumaran a una comunidad que lo comparte, que tiene personas con capacidades distintas y complementarias, quienes trabajan, de forma colaborativa, para lo mismo que ustedes, y no solamente en lo mismo que ustedes. ¿Quién no quisiera estudiar en una universidad así?
Hay quienes han explorado distintas formas de colaboración y que apuestan por la inteligencia colectiva a gran escala; lo llaman crowdsourcing, lo cual implica abrirle las puertas a un gran número de personas para un solo propósito. Por ejemplo, los departamentos de ingeniería, biomédica e informática de la Universidad de Washington crearon el proyecto Foldit, un juego en el que cualquiera, y desde cualquier lugar, puede participar resolviendo rompecabezas de distinto tipo. Estos rompecabezas esconden un secreto: están pensados en función de las estructuras de las proteínas, de tal forma que, al jugar, la comunidad hace biología molecular, diseña e imagina comportamientos proteicos, mientras avanza en el puntaje del juego. También está el Galaxy Zoo, en el cual las personas entran a una página web para clasificar, bajo su propio criterio, imágenes del universo. De esta forma, los investigadores han descubierto patrones en la formación galáctica.
Hay quienes han explorado distintas formas de colaboración y que apuestan por la inteligencia colectiva a gran escala; lo llaman crowdsourcing.
La tecnología representa un sinfín de oportunidades de investigación y educación, y la colaboración puede ser la llave maestra. La crisis de la educación se puso en evidencia durante la pandemia de Covid-19. Millones de alumnos en todo el mundo se vieron forzados, de un día para otro, a continuar sus estudios desde sus casas. La tecnología tomó un rol central para poder posibilitar esa continuidad.
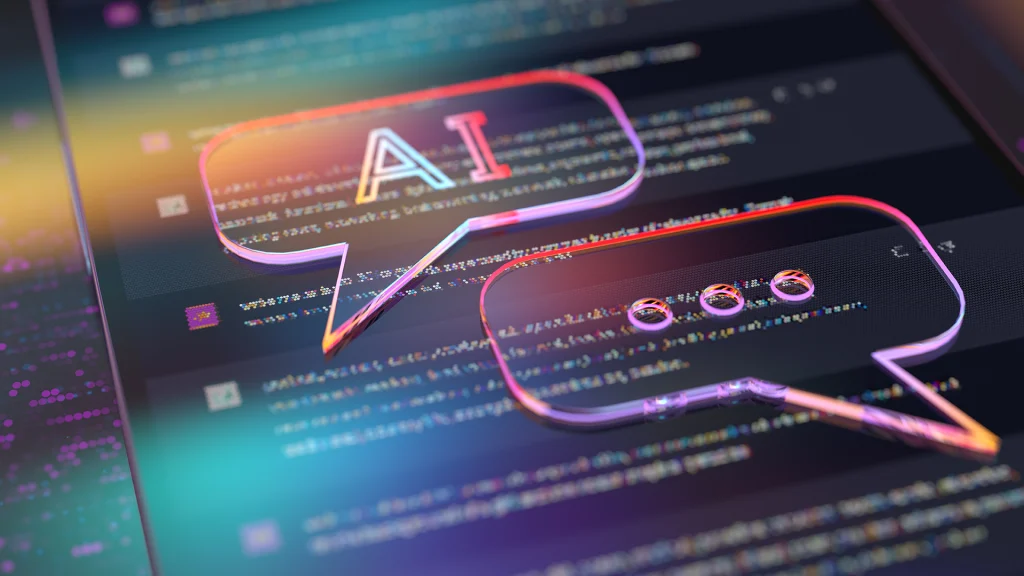
Desde hace tiempo ha quedado claro que la desigualdad en el acceso a la tecnología está creando un abismo en la educación. Mi hija Mar tuvo, entre los 4 y los 5 años, una época en la que se obsesionó con las medusas, y empezó a buscar videos en internet para saber más de ellas. Utilizando el comando de voz, pedía a los buscadores videos sobre medusas y, de esta forma, descubría vastos contenidos. Al cabo de unos meses, Mar empezó a impartir cátedra sobre estos increíbles animales en las reuniones familiares. Era muy divertido ver las caras de los adultos que, mientras Mar hablaba, se daban cuenta de que sabía mucho más que la mayoría de ellos sobre el tema. Con su vocecita decía: “Las medusas más venenosas son las Irukandji, y viven en Australia; su cuerpo es muy pequeño, apenas miden 1.5 cm y, por eso, es difícil verlas, pero sus tentáculos alcanzan hasta 80 cm, y su picadura puede ser mortal”.
Si lo pensamos un momento, podemos entender por qué esto resulta especialmente extraño para los adultos que crecimos sin internet. Para nosotros, investigar y encontrar información sobre un tema estaba condicionado a la lectura. Antes de aprender a leer, resultaba muy difícil tener acceso a información sobre un tema tan particular, nuestro conocimiento estaba limitado al de las personas que nos rodeaban: maestros, padres, amigos, vecinos, familiares, hermanos, etc., y a su disposición para compartírnoslo. Incluso, una vez que aprendimos a leer, nuestro conocimiento seguía limitado por los libros que podíamos consultar en casa o en la biblioteca de la escuela, si es que lográbamos superar la idea de que las bibliotecas eran el lugar más aburrido a los 4 o 5 años. ¿Se pueden imaginar una mejor herramienta que YouTube Kids para una niña que está en la edad de preguntar sin parar? Las respuestas dependen de qué preguntas haga el niño. Hoy día, gracias a estas herramientas, la curiosidad de los niños puede, para bien o para mal, no terminar en la respuesta automática de una cansada persona adulta.
Si solamente el acceso a internet puede crear una diferencia tan importante como tener o no acceso al conocimiento, ahora imaginemos lo que pasará cuando tecnologías tan avanzadas se apliquen a la educación.
Expertos alrededor del mundo debaten sobre el potencial impacto de la IA en la educación: su correcto uso puede potencializar los intereses y fortalezas de los alumnos, mal aplicada puede reforzar la temible tendencia de estandarizar el aprendizaje y la forma de evaluarlo.
Mientras el mundo contempla el uso de la IA en la educación, China lleva ya varios años apostando por ella y poniéndola en práctica. Un buen ejemplo es Squirrel AI, una empresa que se dedica al aprendizaje personalizado de cada alumno, adaptando el programa de estudios y su velocidad a las capacidades específicas de cada usuario.
Este emprendimiento ha fragmentado las distintas materias en miles de pequeñas dosis de conocimiento; por ejemplo, las matemáticas para educación secundaria constan de 10.000 dosis, mientras que en el sistema tradicional solamente se dividen en 1.000. Cada alumno es analizado con ejercicios iniciales que la plataforma le plantea y, en tres horas de interacción, esta entiende más sobre el alumno que lo que puede diagnosticar uno de los mejores maestros de China, después de haberle dado clases durante tres años.
Hoy en día, Squirrel es utilizado como complemento a la educación tradicional, pero pretende convertirse en el método principal de aprendizaje que utilizarán muchas escuelas en China. Para el fundador de la compañía, Derek Haoyang Li, en el futuro, plataformas como la suya podrían ocuparse del aprendizaje de los alumnos, mientras los maestros se enfocan en desarrollar las habilidades socioemocionales, la creatividad y la comunicación. El empresario chino tiene dos hijos gemelos de ocho años que utilizan la plataforma y, actualmente, están aprendiendo matemáticas y física correspondientes al segundo año de secundaria, gracias al avance personalizado y adaptativo del software.
Uno de los potenciales impactos negativos de este tipo de herramientas es que vayamos en contra de la necesidad de colaborar, y enfaticemos aún más el desempeño individual de los alumnos. La personalización de la educación no debería ser usada para crear una competencia todavía más feroz de la existente, y estar enfocada en las evaluaciones individuales. Por el contrario, en mi opinión, debería ser la base para que cada alumno recorra un camino distinto, según sus intereses y no solamente sus capacidades. Los alumnos con cualidades multidisciplinarias podrían colaborar con sus distintos conocimientos y aptitudes, en favor de la solución de los problemas que son de su interés.
Otro aspecto de la educación que puede ser beneficiado, enormemente, por la tecnología es el contenido por medio del cual los alumnos aprenden. Utilizando realidad aumentada y virtual, podremos generar experiencias mucho más inmersivas, que ayudarán a los alumnos a experimentar el conocimiento. Imagínense poder viajar a través del corazón de un ser humano para aprender cómo funciona.
La biotecnología suma el ingrediente más preocupante a esta ecuación, ya que pone sobre la mesa la posibilidad de que, en el futuro, los seres humanos sean diseñados para ser más aptos y capaces.
Tenemos la oportunidad de crear un sistema educativo personalizado y colaborativo, que tenga la capacidad de educar a billones de niños, jóvenes y adultos en el mundo, por una fracción del costo que significaría educarlos por la vía tradicional. Sin embargo, también estamos ante el riesgo de crear una desigualdad sin precedentes, y tenemos que evitar ese escenario a toda costa. El resultado dependerá del propósito que esté en el centro del desarrollo de estas tecnologías. Si lo supeditamos a la generación y acumulación de capital o al triunfo económico de un país, nunca logrará su máximo potencial.
¿Podemos, por primera vez en la historia de la humanidad, imaginar un mundo en el que todos los seres humanos tengamos acceso a la mejor educación? ¿Hay alguna ganancia económica o política que se pueda comparar con eso?
Otro aspecto de la educación que puede ser beneficiado, enormemente, por la tecnología es el contenido por medio del cual los alumnos aprenden.





