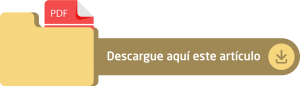Hace unos años, leí un artículo de un maestro que protestaba vehementemente porque en su escuela pretendían que incorporase a sus clases de matemáticas la enseñanza de habilidades y competencias sociales y emocionales. Estaba indignado. Explicaba que había estudiado años para adquirir sus conocimientos formales matemáticos, y que no tenía por qué educar ahora, además, dimensiones sociales y emociones de sus alumnos y alumnas que él consideraba eran la responsabilidad de las familias y de la sociedad.
Conservo el recuerdo de este artículo, leído al azar, porque conformaba un ejemplo concreto de una forma de pensar que no quisiera minusvalorar o creer superada. No todos tienen por qué entender o compartir mi pasión por la inteligencia emocional y por su incoporación a las aulas, pero no quisiera dejar de hallar lugares de encuentro y argumentos racionales para seguir explicando por qué los maestros deben no solo interesarse por las habilidades sociales y emocionales, sino además hacerlas suyas, para poder así contagiarlas en sus aulas. Es una labor inmensa, poco recompensada, y para la que en general, en el mundo entero, reciben poca formación y ayuda. Y sin embargo, qué necesario resulta que la única institucion de la que disponemos para velar por la igualdad de oportunidades de nuestros hijos e hijas —nuestras escuelas— tengan los medios para educarles completamente y no solo de forma parcial, como cuando no se sabía que el cerebro humano es a la vez racional y emocional.
Aunque llevamos siglos descifrando y entrenando nuestras capacidades racionales, hasta hace apenas dos décadas no entendíamos el papel que juegan las emociones en la inteligencia humana. Las emociones históricamente han sido algo oscuro, misterioso, difícil de entender y aún más difíciles de gestionar.
Lo cierto es que navegar sin naufragar por el mundo de las emociones requiere una brújula. Porque no basta con enseñar: hay que ser el cambio que se quiere contagiar a nuestros alumnos. No basta con escuchar: hay que escuchar atentamente. No basta con amar: hay que amar de forma incondicional, sin proyectar nuestros problemas y expectativas sobre los demás. No basta con llorar: hay que aprender a superar el dolor. No basta con pretender resolver los problemas de las personas a las que guiamos: hay que mostrarles cómo pueden responsabilizarse y sobreponerse a los obstáculos.
Sin embargo, nada de esto responde a la forma posesiva de amar de los seres humanos, ni al sentido instintivo de protección de los padres y maestros, ni al miedo visceral al cambio que tenemos los humanos, ni a capacidad innata alguna que nos permitiera, en un mundo perfecto, reconocer y sanar nuestras propias heridas emocionales. Requiere, en cambio, adquirir una serie de destrezas. Estas destrezas resultan muy eficaces de cara a nuestras relaciones con los demás, a nuestra felicidad personal y a la educación de los más jóvenes. Claro que sería mucho más sencillo si estas destrezas fueran innatas… ¡pero no lo son! Y es que evolutivamente, solo estamos diseñados para cumplir ciertas funciones básicas: alumbrar al hijo, quedarse a su lado hasta que pueda valerse por sí mismo, satisfacer sus necesidades físicas. Al menos, así era antaño, hasta no hace mucho tiempo, cuando la vida era más corta y se invertía muy poco en el mantenimiento de las estructuras mentales y emocionales. Entonces, amar era por encima de todo, proteger a los suyos de los peligros del mundo exterior. Vivir era, por encima de todo, sobrevivir.
Este no es ya el mundo al que nos enfrentamos, ni al que se enfrentan nuestros hijos. A lo largo de siglos, nos habíamos esforzado en domar las emociones, en encerrarlas en sistemas de vidas ordenados y represivos. Pero se están transformando muy deprisa estas estructuras —sociales, religiosas y familiares—que nos hubiesen indicado, hasta hace muy poco, qué lugar ocupar y qué papel desempeñar en el mundo. Ante sus dictados, solo cabía resignarse o rebelarse. En este sentido, las opciones de vida eran más sencillas. Hoy vivimos en un mundo que nos abruma con tentaciones, distracciones y decisiones múltiples, y tenemos que decidir en soledad, sin referentes claros, quiénes somos y por qué merece la pena vivir y luchar. A caballo entre un mundo virtual y real, tenemos que asumir que las decisiones que tomamos de cara a los demás provocan efectos duraderos. En este sentido, nunca hemos tenido tanta capacidad para hacer mucho bien, o mucho mal. No podemos escondernos tras la ignorancia, porque hoy en día sabemos que los humanos aprendemos imitándonos, y que por ello la violencia engendra más violencia, y el odio se multiplica como las ondas de una piedra al golpear el agua. Si pegamos a nuestros hijos, probablemente ellos pegarán a sus hijos. Si les damos nuestro amor de forma condicional, solo sabrán amar esperando algo a cambio. Amplificarán en cada generación el dolor y la ignorancia heredados.

El primer paso para entender las emociones de los demás es conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo es escarbar en nuestro sustrato emocional, poner nombre a nuestras emociones, destripar nuestros impulsos y hábitos, entender las fuentes de nuestra ira y dolor. Gracias a la extraordinaria plasticidad —capacidad de adaptación— del cerebro, podemos comprender y cambiar nuestros hábitos.
Con el descubrimiento del inconsciente en el siglo XX, la ciencia dio un paso crucial para plantar batalla a los demonios del miedo, de la frustración y del dolor. A estos avances se unieron las reformas sociales y los progresos tecnológicos. La educación y la ciencia se convirtieron en las grandes fuerzas niveladoras del siglo XX. La educación, a raíz de convertirse en universal y obligatoria, parecía posibilitar el acceso de todos a herramientas de conocimiento que pudiesen ayudar a cada cual a controlar, hasta un punto, sus vidas. Pero los cimientos de la educación creada para la sociedad de la revolución industrial estaban calcados sobre los modelos políticos y sociales imperantes: los criterios eran utilitarios —educar a las personas para que pudiesen trabajar y contribuir a la economía de mercado— y el modelo era autoritario y jerárquico: un maestro todopoderoso dictaba sus verdades a los niños. El resultado positivo fue la progresiva alfabetización de las personas; el negativo, que tras una infancia dedicada a perder la confianza natural del niño en sus sentimientos y en su intuición, el adulto entregaba de forma automática la gestión de su vida —emociones y pensamientos— a otras fuerzas jerárquicas, fuesen laborales, sociales o políticas.
Entre las puertas abiertas por la ciencia está, desde finales del siglo XX, la emergencia de la neurociencia, que con sus técnicas de imágenes ha permitido empezar a esbozar el funcionamiento de esa caja negra que hasta ahora ha sido el cerebro humano. Empezamos a tener un mapa más preciso de cómo funcionan los ladrillos emocionales que conforman nuestra psique. Empezamos a desbrozar por qué se activan ciertas emociones, qué repercusiones químicas tienen y a qué circuitos cerebrales afectan. Las emociones no son un lujo biológico, una fabulación caprichosa, sino que tiene una lógica, pueden catalogarse, reconocerse, comprenderse e incluso —¡afortunadamente!— gestionarse.
“Pequeñas revoluciones para entrenar la inteligencia emocional”.
La vida actual no solo no es más sencilla que antaño, sino que es larga, compleja y solitaria. A las dificultades reales del día a día añadimos la prodigiosa capacidad del cerebro humano, programado para sobrevivir, de exagerar los peligros. No estamos dotados para la felicidad, y eso no solo es algo que resulta desagradable, sino que cuanto más infelices, tendemos a resultar también menos creativos, menos sociables y menos sanos, física y mentalmente. No hay que olvidar que los organismos públicos de sanidad alertan desde hace años de que hasta un 20% de la población—y entre ellos, cada vez más jóvenes—sufren trastornos mentales y emocionales. Su impacto en nuestra calidad de vida es muy alto, superior al de enfermedades crónicas como la artritis o la diabetes, y por delante de enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, existen pasos básicos que pueden darse para enfrentarse a estos problemas. Un primer paso consiste en seguir incorporando, tanto a nuestro conocimiento personal y diario, como al currículo escolar, lo que la neurociencia y la psicología evolutiva denominan “inteligencia emocional” —no es una moda, no es “buenismo” — sino una nueva forma de entender el cerebro humano: un cerebro plástico —es decir, entrenable— y que integra los circuitos racionales con los emocionales. Este cerebro emocional puede y debe educarse para comprender y gestionar sus emociones, y también las emociones de los demás. Es lo que llamamos “gestión emocional”, y forma parte intrínseca de la educación de la inteligencia de nuestros niños y niñas. Claro que desarrollar las herramientas que mejoran nuestra inteligencia emocional exige ante todo el esfuerzo y el tiempo —tan escaso— de tomar nuestras propias emociones en serio, pero eso es algo para lo que no se nos ha entrenado.
Hoy en día la sociedad se está volviendo muy exigente con sus escuelas. Ya no les pedimos únicamente que instruyan a nuestras hijas e hijos, sino que queremos que nos aseguren que, al margen de cualquier carencia emocional que exista en sus hogares, todos los niños y niñas tengan acceso a una sólida educación emocional, es decir, que sepan gestionar sus emociones y las de los demás. Porque empezamos a entender de forma racional que esa educación también es imprescindible para asegurar buenos niveles de felicidad personal y de convivencia social. Todo ello requiere una formación específica del profesorado, y tener en cuenta que no podrán enseñar aquellas habilidades que ellos no sepan vivir en el aula y en sus propias vidas — y es que somos los modelos, los guías emocionales de nuestros hijos y alumnos—. No importa tanto lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer. En este sentido, educarles de forma integral supone una reeducación de uno mismo, ser el cambio que quisiéramos ver en nuestros alumnos.
Para ello, contamos con un aliado inestimable: un cerebro adaptable, creativo, y aunque a veces lo olvidamos, profundamente social. Sentimos no solo el placer, sino la necesidad de relacionarnos y estar conectados. Estamos biológicamente dotados para convivir, colaborar y cuidar de los demás; para comunicarnos, para superar la adversidad, para tejer lazos humanos, para tomar buenas decisiones, para pensar críticamente, para desarrollar una perspectiva global y ser capaces de ponernos en la piel de los demás. Y por suerte, vivimos en una época que nos invita a poner en práctica el potencial del cerebro humano: hay más oportunidades que nunca para descubrir, aprender e incorporar estos conocimientos a nuestras vidas. Conocemos razonablemente bien los fundamentos de muchas de las habilidades y competencias que nos ayudan a mejorar y entrenar nuestras habilidades sociales y emocionales. Consolidar, deshacer o construir nuevos hábitos sociales y emocionales es ya sobre todo cuestión de voluntad y de paciencia, y la confianza de saber, en palabras de Nelson Mandela, de que así como nos pueden enseñar a odiar, también nos pueden enseñar a amar, es decir, a vivir y convivir en paz.

Para ser el guía o entrenador emocional de un niño…
John Gottman, un prestigioso psicólogo, estudió a 120 familias durante varios años para desarrollar técnicas que los padres y maestros pudieran utilizar para ayudar a sus hijos a gestionar sus emociones de forma positiva, es decir, a tener una mejor inteligencia emocional. Los estudios del Doctor Gottman demuestran que enseñar a los más jóvenes a gestionar sus emociones negativas mejora su autoconfianza y su desempeño en la escuela, además de fomentar unas relaciones sociales más sanas.
Para ayudar a los niños a gestionar sus emociones más difíciles, el Doctor Gottman recomienda seguir estos 5 pasos:
- Dar “semáforo verde” a las emociones, es decir, reconocer las emociones del niño o niña (¡esto implica que los adultos somos capaces de reconocer nuestras propias emociones!)
- Ver estas emociones como una oportunidad de estrechar lazos y de descubrir algo acerca de nuestros hijos o alumnos (es decir, no ver las emociones negativas como un desafío a la autoridad, o algo que los adultos deben negar o arreglar).
- Escuchar a los pequeños de forma empática, dar validez a sus emociones (a veces, simplemente escuchar puede ser más importante que hacer preguntas).
- Ayudar a los más pequeños a encontrar palabras para clasificar esas emociones, sin intentar decirles lo que deberían sentir.
- Establecer límites (“entiendo que estás enfadado, pero no puedes pegar”), y explorar con el niño estrategias para solucionar o mejorar el problema.
En definitiva, cuando actuamos como entrenadores emocionales, estamos transmitiendo que no hay nada malo en sentir emociones negativas, pero ponemos límites al mal comportamiento que las suele acompañar. Las emociones más incómodas —los celos, el miedo, la tristeza…— son oportunidades de crecimiento y de madurez y gestión emocional.
Para consolidar la inteligencia emocional de un adulto…
A veces, a los adultos nos preocupa que cuidar de nuestro propio bienestar sea algo egoísta. Sin embargo, las investigaciones revelan que cuando nos sentimos bien, tendemos a ser más sociables, a tener mejor salud, mejores ingresos económicos y a relacionarnos mejor con el resto del mundo. No lo dudes, ¡tu bienestar importa! Y no solo porque eres el modelo al que imitan los más pequeños, sino porque cuidarse a uno mismo es el primer paso, el más indispensable, para tener una vida más sana en todos los sentidos —emocional y físico.
Pequeña revolución 1: el frasco de la felicidad
Este es uno de los rituales más sencillos y eficaces para entrenar el cerebro en positivo, y puede hacerse individualmente, en familia, o en el aula, con todos los niños. Funciona así: cada día, escribe los 2 o 3 momentos más felices que has experimentado a lo largo de ese día y pon el papel en un frasco. Busca momentos de felicidad que no sean evidentes: el olor del café por la mañana, el abrazo de tu hijo antes de salir de casa, la luz y el viento durante un paseo, el encuentro inesperado con alguien amable, el calor de la manta antes de despertar… Cada día te resultará más fácil identificar los momentos buenos y a la larga, mientras entrenas tu cerebro para fijarse y memorizar estos pequeños momentos de felicidad, irás tomando conciencia de la alegría que atraviesa, de forma casi invisible, la vida. ¿Por qué no empezar hoy mismo?
Pequeña revolución 2: el momento humano
Vivimos una época en la que las personas dicen sentirse cada vez más solas. Comunicarnos con los demás no siempre resulta fácil. Una de las razones es que estamos viviendo en un entorno nuevo, para el que no estamos biológicamente preparados, en el que nos bombardean con datos, información y multitud de distracciones… Y como resultado, cada día prestamos una atención más dividida a los demás. Así que a veces, este entorno tan estimulante nos aísla, y es tentador remplazar la cantidad por la calidad en nuestras relaciones.
¿Cuál ha sido durante siglos nuestra forma tradicional de conectar y comunicarnos con los demás? Hablarnos mirándonos a los ojos. De hecho, la buena o mala conexión emocional tiene mucho que ver con cuanto nos miramos a los ojos al comunicarnos. El contacto visual es la forma más intensa de comunicación no verbal. Sin embargo, los estudios revelan que cada día nos miramos menos.
Un gesto sencillo para recuperar calidad en nuestras relaciones humanas es dedicar un rato cada día a tener un “momento humano”. Se trata de detener deliberadamente la avalancha de actividades urgentes o entretenidas por hacer, y tomarse un tiempo de atención plena para otra persona o momento que quieras hacer especial. Para ello, deja a un lado tus dispositivos electrónicos, deja de soñar despierto o tener la cabeza en otra parte… y presta plena atención a la persona con la que quieres conectar. Regálale conscientemente ese momento de atención plena, solo para él o para ella.
Detén las distracciones y obligaciones cotidianas y dedica cada día un momento de atención plena a una persona especial. Si lo practicas cada día, pronto se convertirá en un hábito. ¡Te ayudará a reconectar con los demás! RM